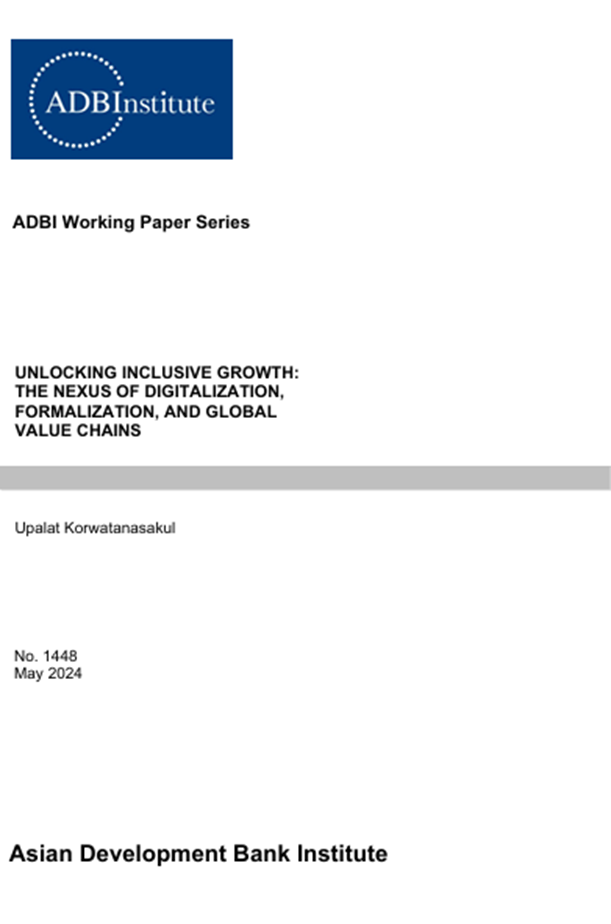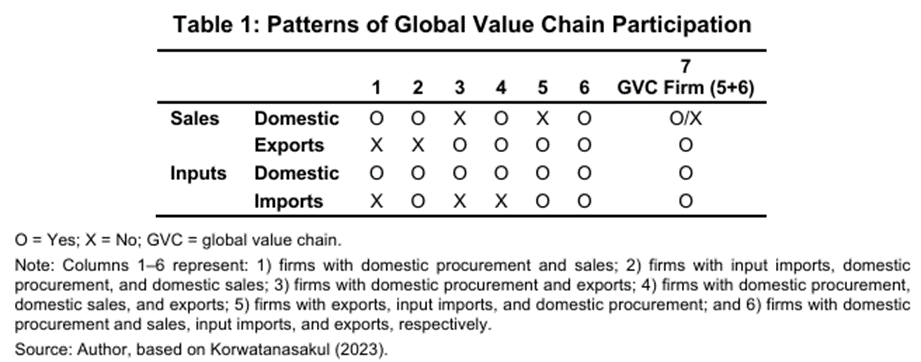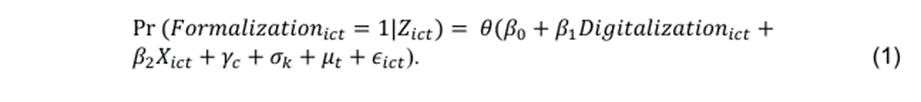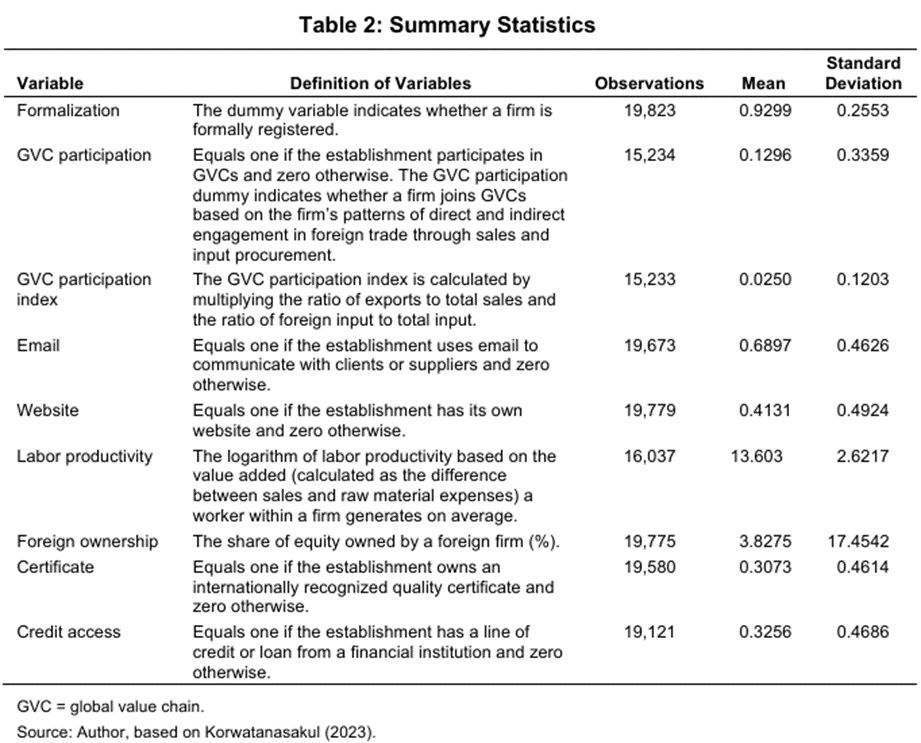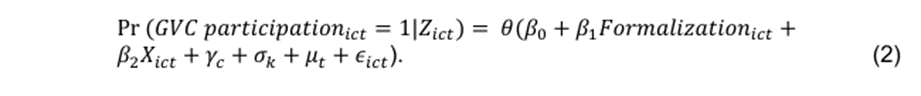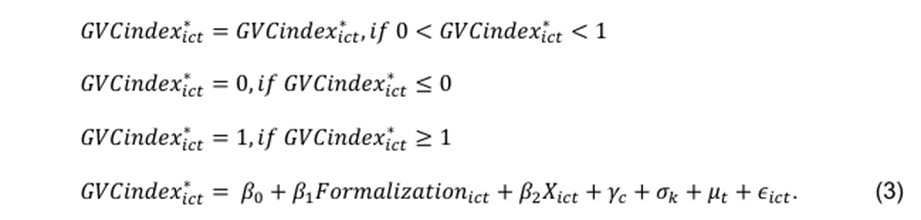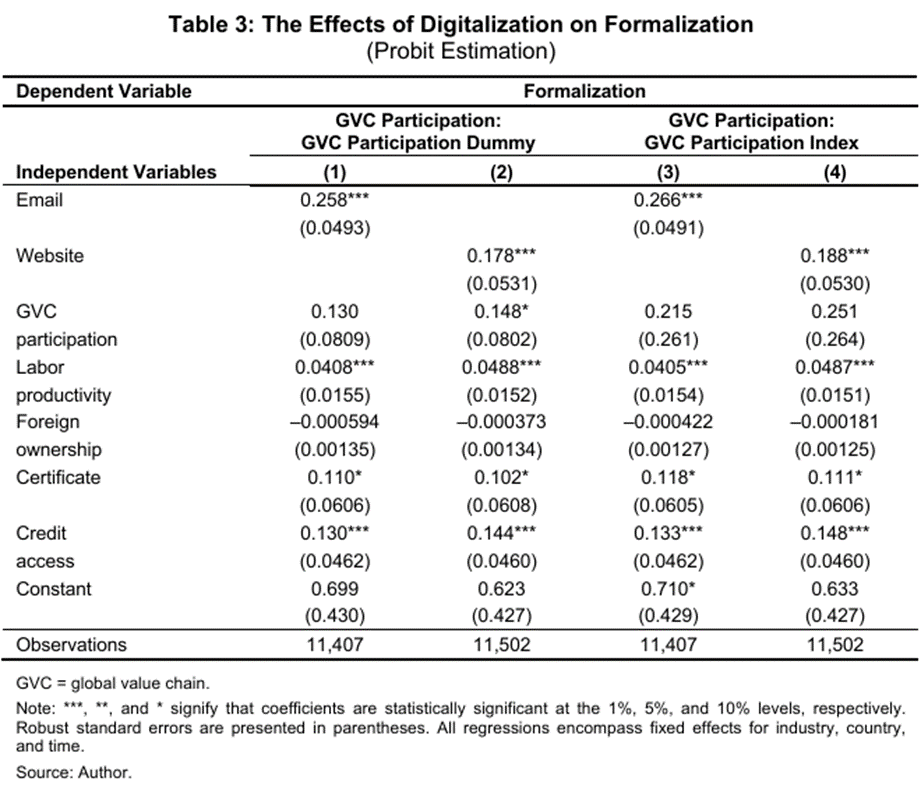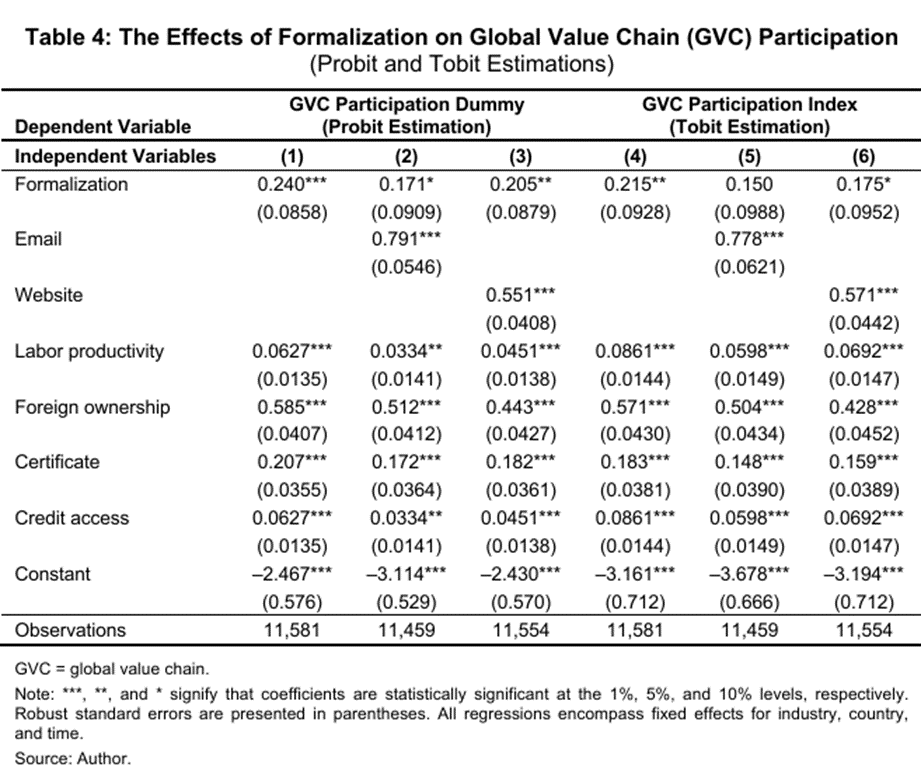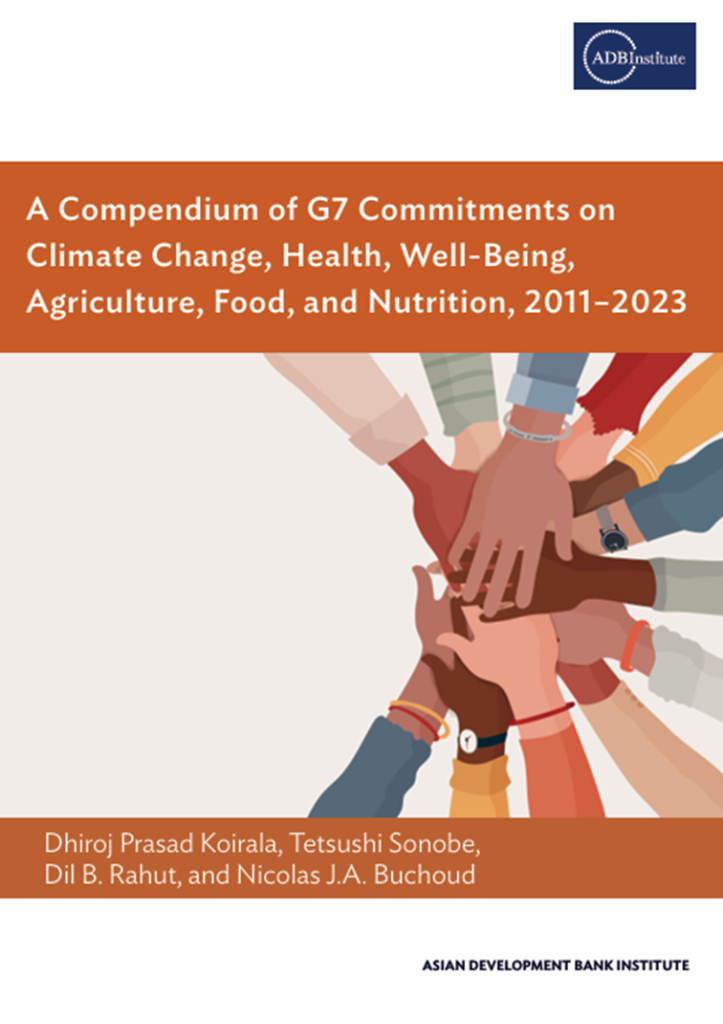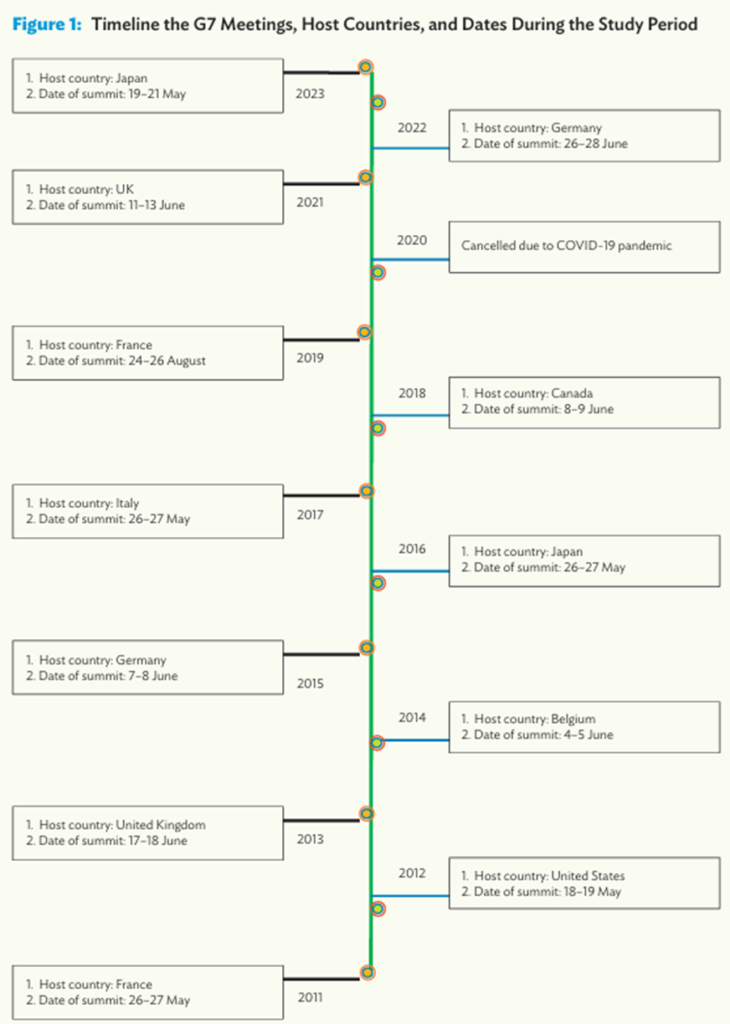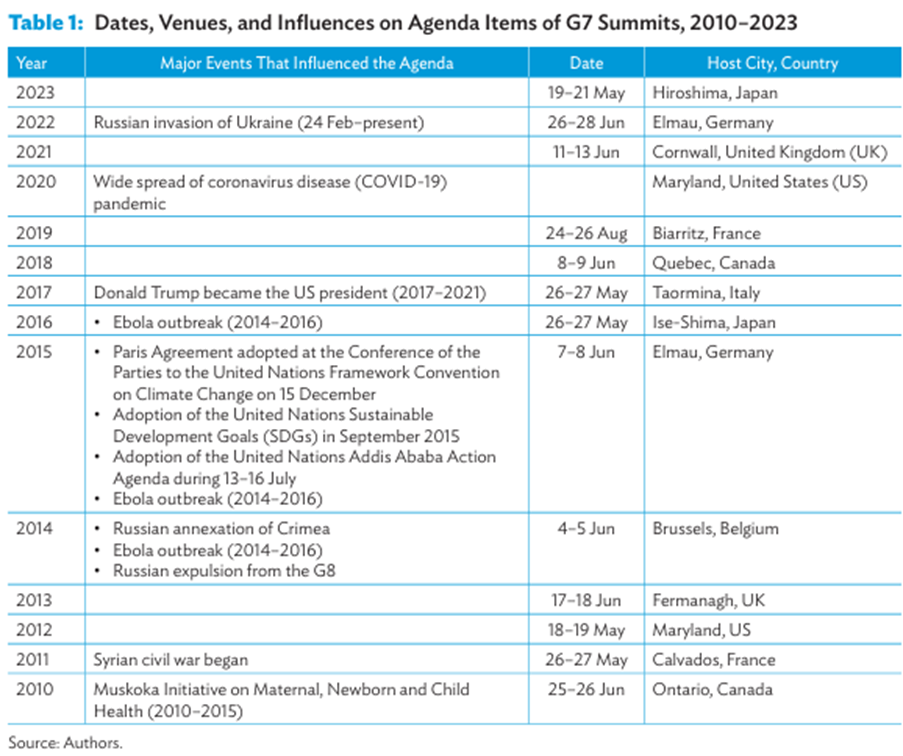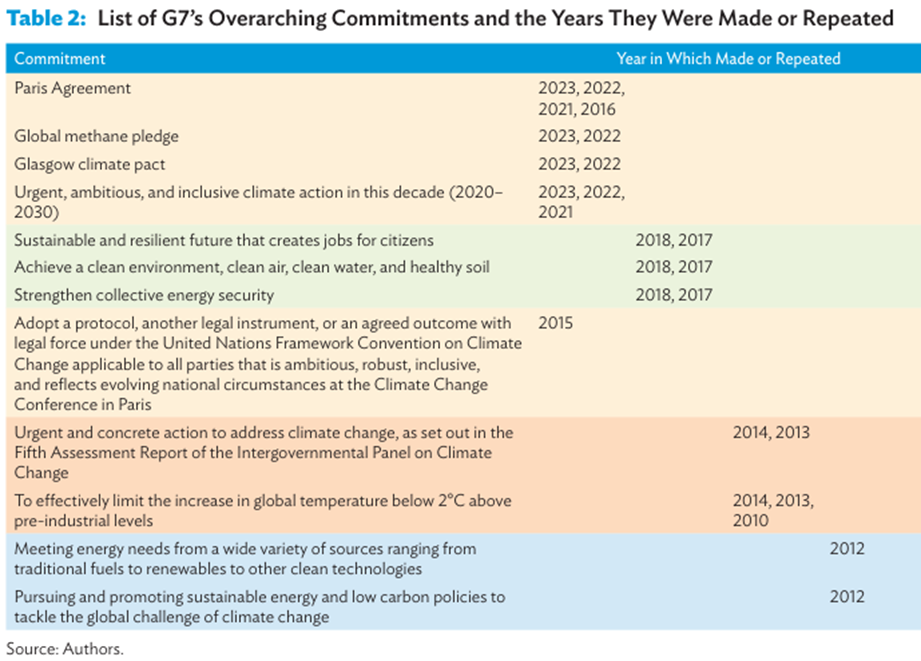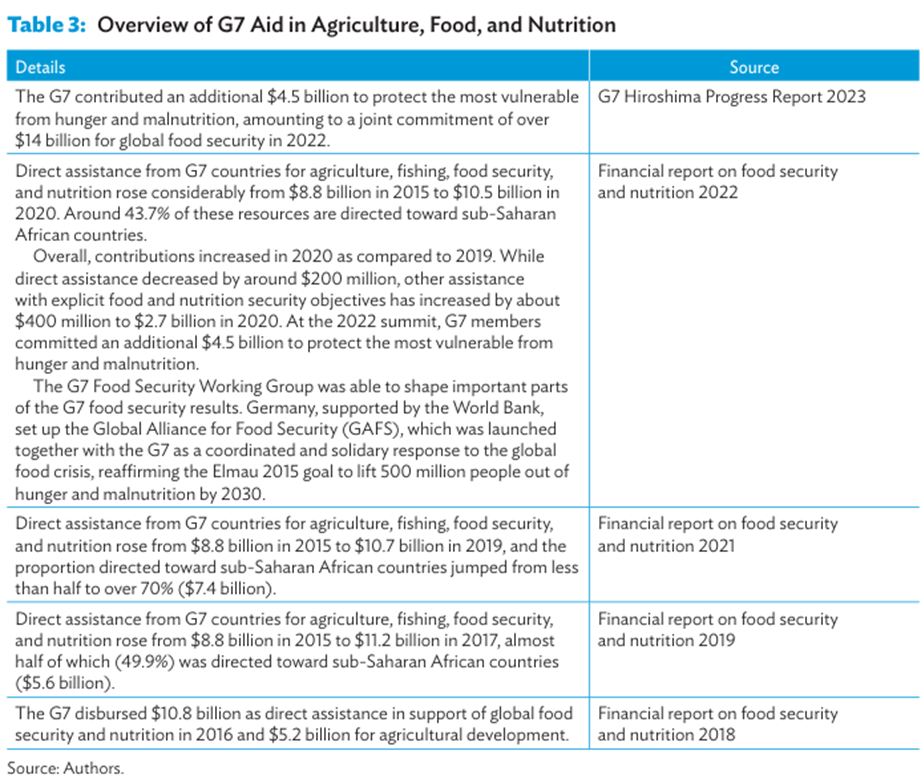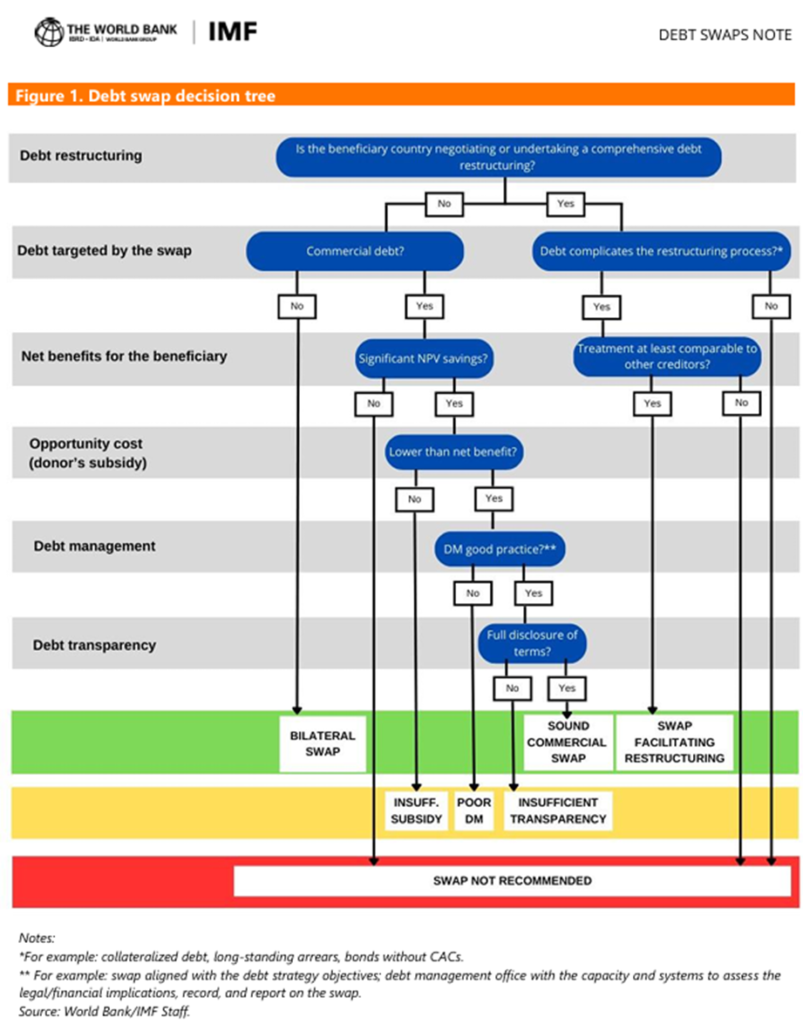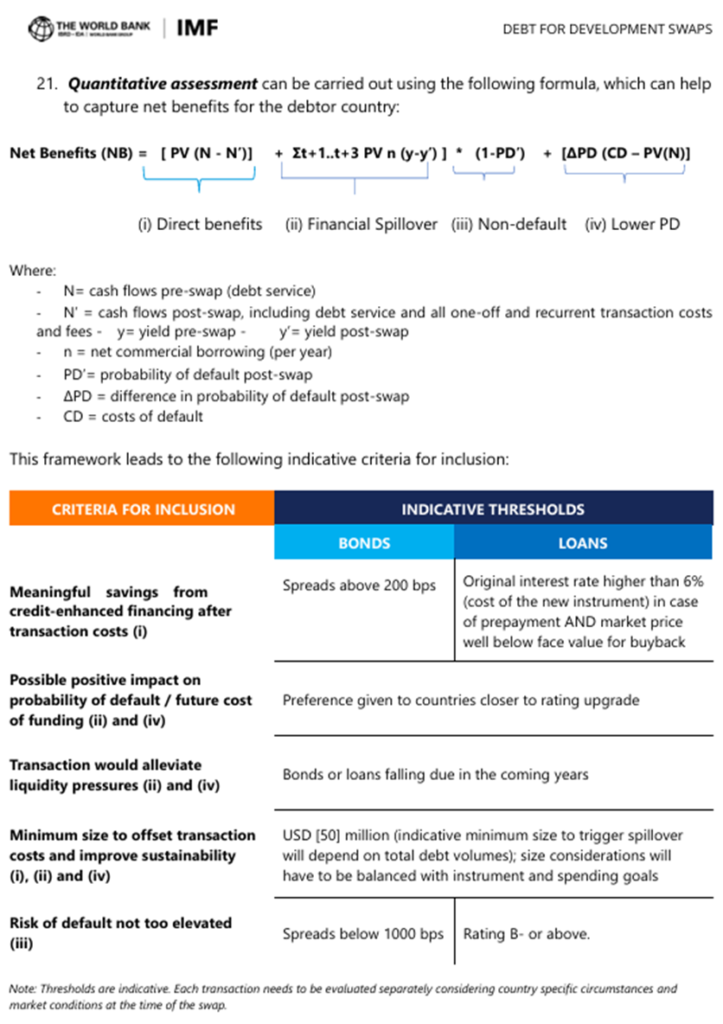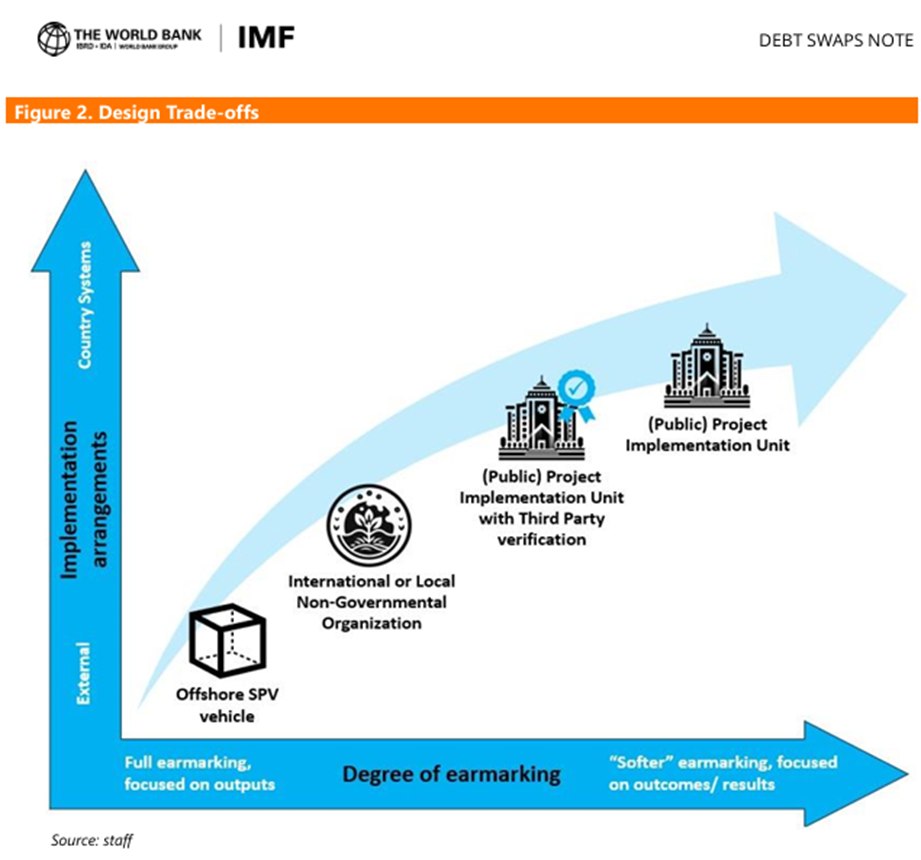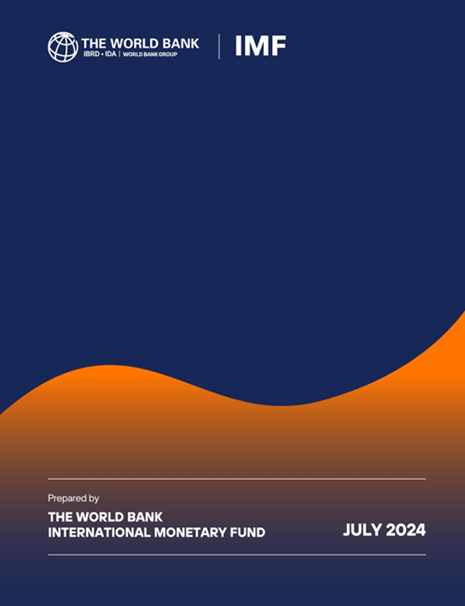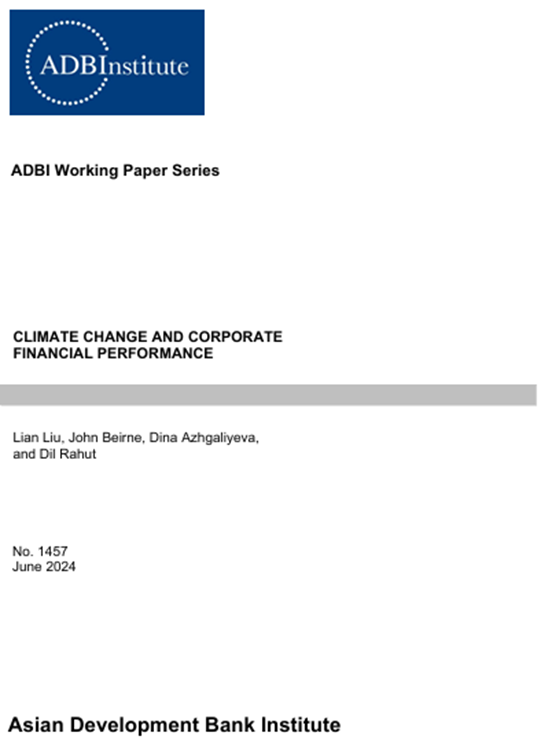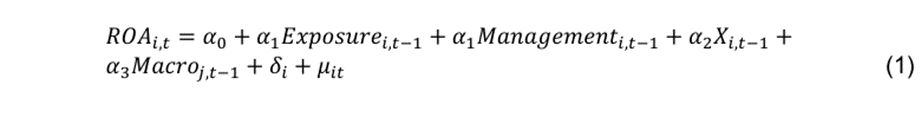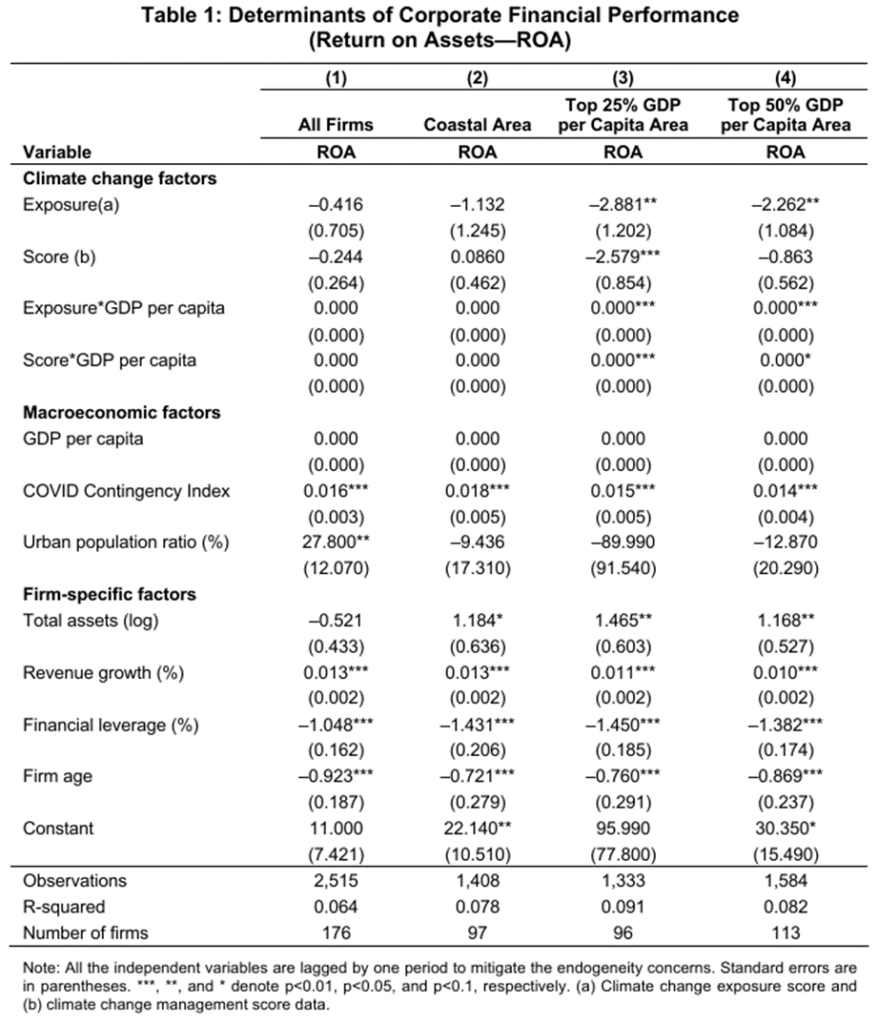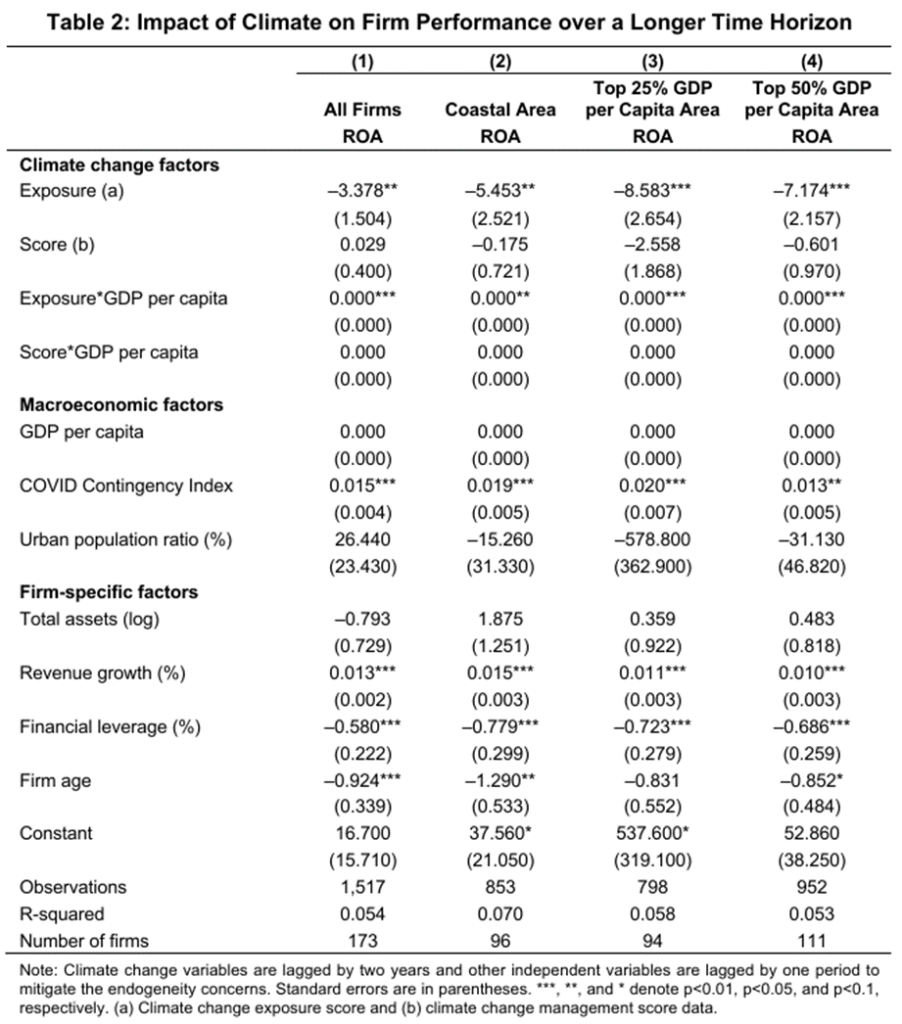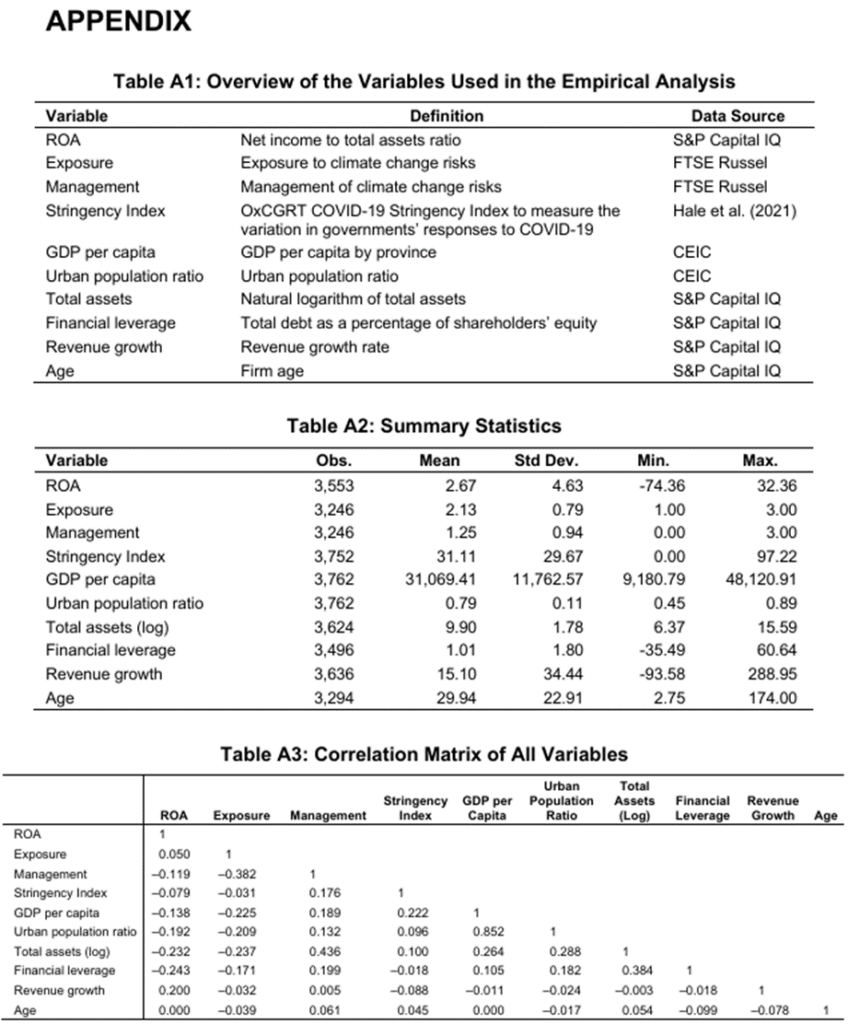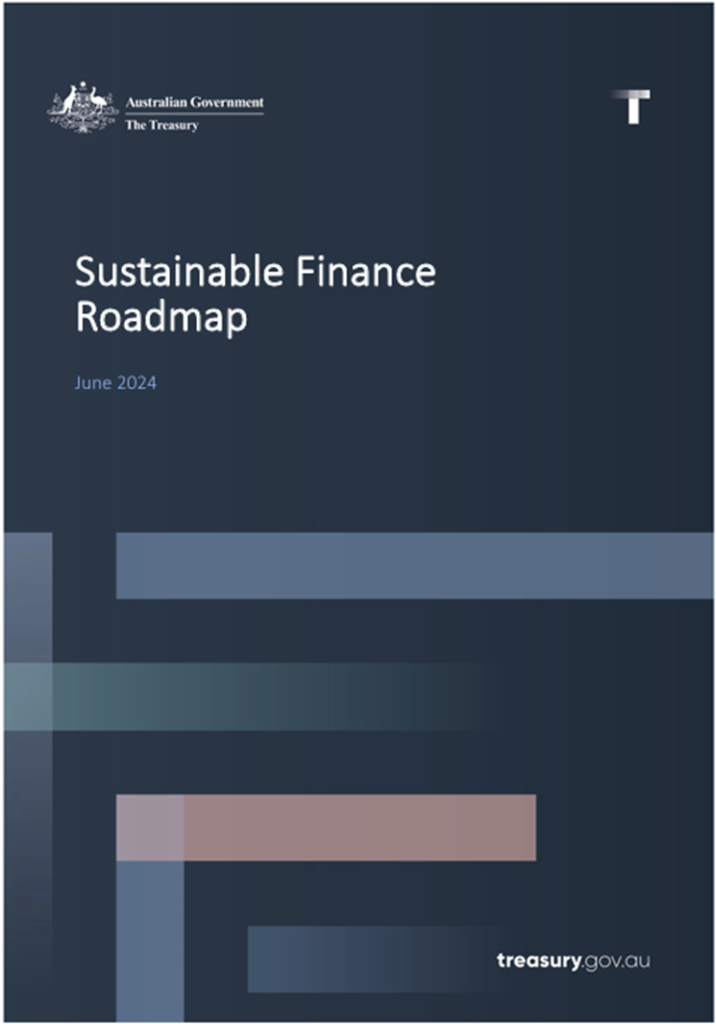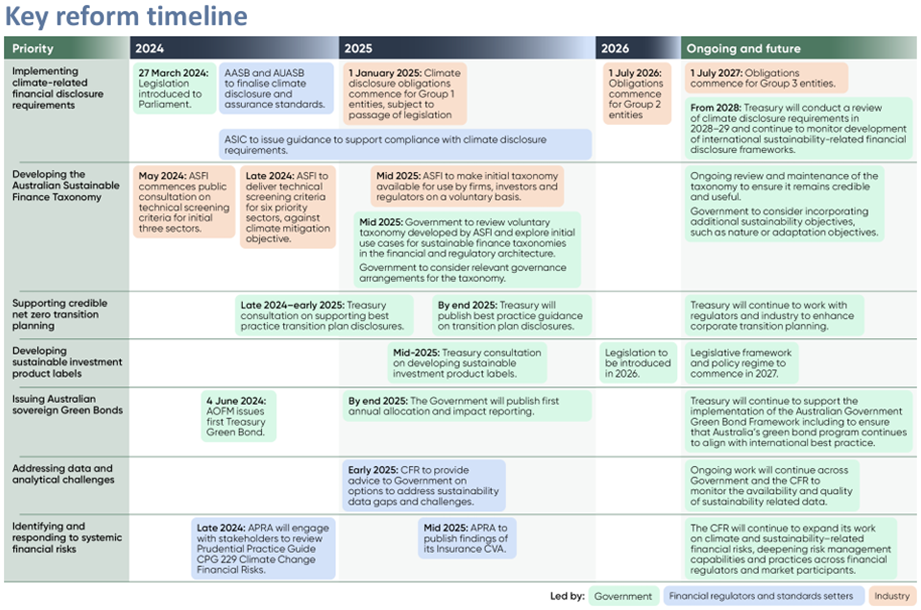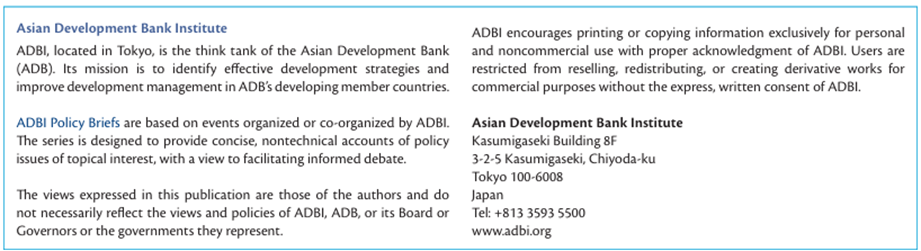Extracto
El desplazamiento forzado es el resultado de alguna forma de violencia directa o indirecta o de factores conocidos como factores de expulsión. Esta migración no es el resultado de la volición, sino de la coerción. Sobre la base de una revisión sistemática de la bibliografía pertinente, este informe presenta las tendencias en rápido aumento del desplazamiento forzado en la región de Asia y el Pacífico. Se describen y discuten tres causas principales del desplazamiento forzado: la violencia, la desigualdad y el medio ambiente y el cambio climático. Tras un análisis de economía política, el informe hace hincapié en la interseccionalidad de los tres factores que, en última instancia, dan lugar al desplazamiento forzado. El informe destaca la desigualdad sistémica como la causa fundamental del desplazamiento forzado y concluye que el desplazamiento forzado, si no se controla, podría plantear desafíos para alcanzar los objetivos de desarrollo inclusivo y sostenible, así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 en la región. El informe recomienda reconocer el desplazamiento forzado como una vulnerabilidad emergente que requeriría un enfoque humanitario y de desarrollo coordinado para hacer frente a su rápido aumento.
Palabras clave: desplazamiento forzado, migración forzada, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, apátridas, refugiados ambientales, desplazamiento inducido por el cambio climático, migración inversa, teorías de la migración forzada
Clasificación JEL: O19
INTRODUCCIÓN
La migración es una tendencia humana común y las personas han estado migrando de un lugar a otro durante miles de años. Se trata de un proceso complejo moldeado por una combinación de factores subyacentes que deciden el tipo de migración que va a tener lugar. La literatura actual suele dividir la migración en dos grandes categorías: i) migración voluntaria; y (ii) migración involuntaria o forzada.
Se explica que la migración voluntaria está impulsada principalmente por factores económicos, ya que las personas emigran en busca de mejores oportunidades económicas. Dicha migración se basa en la volición, y un migrante generalmente tiene control sobre el proceso de migración. La migración forzada, por otro lado, se lleva a cabo bajo algún tipo de amenaza, coerción o coacción. Los que huyen no tienen, o tienen muy poco, control sobre sus movimientos. En este escenario, podrían producirse daños corporales o incluso la muerte si un individuo o un grupo no huye. Sin embargo, cada vez se acepta más que limitar la migración a estas dos categorías estancas es limitante y no presenta un panorama completo porque ambas categorías de migración a menudo existen dentro del mismo espectro y se superponen.
Este informe se centra en la migración forzada, también conocida como «desplazamiento forzado», y sus tendencias e impactos en los países de la región de Asia y el Pacífico, donde el número de desplazados forzados está aumentando rápidamente debido a conflictos, violencia, desastres, peligros naturales y condiciones económicas adversas. Se espera que el cambio climático, la degradación del medio ambiente y sus impactos asociados provoquen un número cada vez mayor de personas que se conviertan en migrantes forzados. Las estimaciones muestran que estas cifras podrían llegar a ser asombrosas si no se abordan las causas subyacentes. La migración forzada tiene efectos adversos no sólo en quienes migran, sino también en las comunidades de acogida y las poblaciones donde los migrantes forzados buscan refugio.
Este informe se basa en el análisis de la literatura y los datos secundarios. La búsqueda de bibliografía, revisiones, análisis e interpretaciones relevantes se llevó a cabo desde una perspectiva específica de que el aumento de la migración forzada en la región de Asia y el Pacífico puede tener un efecto adverso potencial en los procesos de desarrollo inclusivo y sostenible y, posteriormente, en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región. En él se presenta una evaluación inicial de la situación del desplazamiento forzado en la región, que podría servir como un punto de partida útil para futuras investigaciones primarias sobre el terreno que apoyen el desarrollo de políticas e intervenciones programáticas.
Revisión sistemática de la literatura. El informe se elabora tras una revisión sistemática de la literatura pertinente sobre el desplazamiento forzado. La RS es una metodología bien establecida para llevar a cabo la revisión de la literatura para responder a una pregunta de investigación específica y bien formulada. La Colaboración Cochrane la define como «una revisión de una pregunta claramente formulada que utiliza métodos sistemáticos y explícitos para identificar, seleccionar y evaluar críticamente la investigación relevante, y para recopilar y analizar datos de los estudios que se incluyen en la revisión» (2011: 264). Los procesos importantes de RS explicados por Rhoades (2011: 65) incluyen la definición del tema y la pregunta de investigación; identificación de la información relevante; criterios de inclusión/exclusión y palabras clave; realización de búsquedas bibliográficas; excluir estudios irrelevantes; examinar y revisar los estudios pertinentes; extracción de datos; desarrollar la síntesis de la evidencia; Conclusiones y recomendaciones del informe. A continuación, se explica el enfoque de RS paso a paso seguido para este informe.
Pregunta de investigación: El desarrollo de la «pregunta de investigación» fue el aspecto metodológico más crítico para este informe. Esto se logró mediante la realización de una evaluación inicial de las tendencias y pautas del desplazamiento forzado en Asia y el Pacífico y sus posibles impactos en los países de la región. El informe gira en torno a la pregunta central: «¿Es la migración forzada una nueva vulnerabilidad en Asia y el Pacífico y cuáles son sus posibles consecuencias para el desarrollo inclusivo y sostenible de la región?»
Metodología: La metodología de investigación se dividió en dos fases. La primera fase implicó el desarrollo de una bibliografía y la segunda implicó una revisión y análisis de las fuentes seleccionadas y la redacción del informe. El desarrollo de la bibliografía siguió un enfoque sistemático, identificando y seleccionando fuentes secundarias de datos sobre el desplazamiento forzado. Se desarrolló una estrategia de búsqueda para identificar fuentes relevantes basadas en las siguientes palabras clave predefinidas: «desplazamiento forzado», «migración forzada», «refugiados», «solicitantes de asilo», «personas desplazadas internas», «apátridas», «refugiados ambientales», «desplazamiento inducido por el cambio climático», «migración inversa» y «teorías de migración forzada». Las palabras clave se truncaron en combinaciones de palabras, frases y conceptos relevantes.
Los criterios de inclusión de los recursos se definieron de la siguiente manera:
A. Publicaciones en línea de las principales organizaciones internacionales y portales centrados en el ámbito de la migración forzada y los refugiados. Entre ellas se encuentran
1. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) | https://www.unhcr.org/
2. Base de datos de migración internacional de la OCDE | https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG
3. El Banco Mundial https://www.worldbank.org/
4. Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) https://www.internaldisplacement.org/
5. Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | https://www.iom.int/
6. Portal de datos de migración _abs_&t=2019 | https://migrationdataportal.org/?i=stock
7. Banco Asiático de Desarrollo (BAD) | https://www.adb.org/
8. Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) | https://www.unescap.org/
B. Se seleccionaron y seleccionaron artículos y trabajos de investigación de las principales revistas y publicaciones periódicas sobre las palabras clave de la migración forzada y el desplazamiento forzado. Entre ellas se encuentran:
1. Revista de Migración de Asia y el Pacífico | https://journals.sagepub.com/home/amj
2. Estudios comparativos sobre migración | https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/
3. Revisión de la Migración Forzada | https://www.fmreview.org/
4. Migración internacional | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682435
5. Revista de Migración Internacional/Revista 17477379 | https://onlinelibrary.wiley.com/
6. Revista de Estudios Étnicos y Migratorios | https://www.tandfonline.com/toc/cjms20/current
7. Revista de Estudios de Inmigrantes y Refugiados | https://www.tandfonline.com/toc/wimm20/current
8. Revista de Desplazamiento Interno | https://journalofinternaldisplacement.org/index.php/JID
9. Revista de Temas de Migración y Refugiados | https://www.informit.org/productdetails/615/JMRI/titles
10. Revista de https://academic.oup.com/jrsStudies de Refugiados | Oxford
11. Cartas de migración | https://journals.tplondon.com/m l Académica
12. Práctica de política migratoria | https://publications.iom.int/search-books?keyword=&category=463&subject=All&book_lang=All&country=All&year=All
13. Monitor de Oxford de Migración Forzada | https://www.oxforcedmigration.com/
14. Encuesta trimestral sobre refugiados https://academic.oup.com/rsq | Universidad Académica de Oxford |
C. Enfoque en Asia y el Pacífico: La búsqueda sistemática de literatura se centró en la investigación y los datos sobre Asia y el Pacífico, que incluye Asia Oriental, Asia Meridional, Asia Sudoriental y Oceanía. Separar los datos de los países centro occidentales fue difícil, ya que en general hay varias fuentes que presentan datos para toda Europa. Además, también se incluyeron algunas fuentes sobre las tendencias mundiales para permitir un análisis comparativo de los procesos migratorios forzados relacionados.
D. Año de publicación: La revista ofrece una lista actualizada de investigaciones e informes que ofrecen una visión general de los enfoques teóricos, prácticos y políticos modernos sobre el tema de la migración forzada. Para fundamentar teóricamente la migración forzada y proporcionar información histórica relevante, también se agregó a esta revisión una selección limitada de los estudios relevantes del siglo XX sobre la migración forzada.
E. Recursos en inglés: Los recursos bibliográficos y todos los documentos, libros e informes utilizados para este informe están íntegramente en inglés.
F. Recursos de acceso abierto y de acceso no libre: Para este examen se recopilaron tanto los recursos de acceso abierto como los que no son de libre acceso.
Los criterios de exclusión se basaron en los criterios de inclusión y se excluyeron las fuentes de información que no se encontraban dentro de los criterios de inclusión. Se excluyó cualquier publicación que no fuera en inglés; Se excluyeron los conjuntos de datos del siglo XX y los informes basados en dichos conjuntos de datos; Se excluyeron los trabajos de investigación académica del siglo XX, excepto en los casos en que contribuyan directamente a la formación teórica sobre el desplazamiento forzado. Por lo tanto, la RE utilizó un enfoque sistemático para encontrar literatura relevante sobre el desplazamiento forzado y excluir la literatura no relevante.
Debido a la limitación de tiempo y recursos, no se llevó a cabo ninguna investigación primaria ni se recopilaron datos para este informe. La recopilación de datos primarios para una región tan vasta requiere la colaboración a gran escala de varios organismos e individuos repartidos por muchos países. La enormidad del desafío de la recopilación de datos es evidente que, a pesar de que muchas agencias e instituciones se dedican a la investigación y la recopilación de datos primarios, los datos sobre el desplazamiento forzado siguen siendo estimaciones basadas en modelos y extrapolaciones. Las fuentes de datos existentes proporcionan información para esbozar las tendencias y los efectos del desplazamiento forzado en la región de Asia y el Pacífico. Durante la revisión sistemática de la literatura, se incluyeron nuevas fuentes en función de su relevancia para la pregunta de investigación. Estas nuevas fuentes forman parte de la bibliografía de referencia.
Una advertencia es que los procesos de RS para este informe no tienen el rigor de la investigación académica. La razón es deliberada, ya que el informe, en lugar de ser un ejercicio académico, está destinado a los profesionales con el objetivo de presentar datos y análisis para informar las políticas e intervenciones sobre el desplazamiento forzado por parte de las agencias de desarrollo. Por lo tanto, no se emplearon ciertos aspectos metodológicos de la RS, como el metaanálisis. Estas omisiones también se vieron influenciadas por limitaciones de tiempo y recursos.
El proceso de RS fue guiado por la taxonomía séxtuple de Cooper (1988), que consiste en enfoque, objetivo, organización, perspectiva, audiencia y cobertura.
1. El enfoque se refiere al material que es de interés central para el revisor y se logró mediante una cuidadosa selección de palabras clave basadas en un mapeo inicial de la literatura existente y la aplicación de criterios de inclusión y exclusión.
2. El objetivo se refiere a lo que el revisor espera lograr con el proceso de revisión sistemática. En esta RS, el objetivo era evaluar e identificar el alcance y las tendencias de la «migración forzada» en la región y sus posibles impactos en los procesos de desarrollo inclusivo y sostenible, y proporcionar un marco para el trabajo futuro en el desarrollo de conocimientos e intervenciones políticas.
3. La perspectiva es el «punto de vista» que el revisor emplea al discutir y presentar la revisión de la literatura relevante. Puede ser una presentación neutral y objetiva o una expresión subjetiva de una posición o perspectiva específica. La claridad en la perspectiva es crucial, ya que define la subjetividad del investigador, lo que puede influir en los resultados de la revisión. En este informe, el «enfoque de economía política» impulsó la perspectiva de la investigadora para responder cómo se produce, distribuye y sostiene el desplazamiento forzado en un sistema social, y por qué ciertos grupos son más vulnerables que otros a los factores estresantes que podrían resultar en su migración forzada. Este enfoque examina las variables económicas, socioculturales, políticas y ambientales, cómo se interceptan para dar lugar al desplazamiento forzado y cómo las desigualdades arraigadas dan lugar al sufrimiento continuo de estos grupos vulnerables. El análisis de la economía política (PEA, por sus siglas en inglés) es un enfoque dominante utilizado en la investigación académica, y está siendo utilizado cada vez más por las instituciones financieras multilaterales (IMF), para evaluar proyectos de desarrollo y analizar las barreras que impiden que ciertas poblaciones se beneficien plenamente de tales intervenciones.
4. La organización se refiere a cómo se organiza y presenta la investigación. El informe principal consta de cuatro secciones.
5. Audiencia: El informe está escrito y organizado para un público objetivo específico, a saber, el personal de ADBI, ADB u otras IMF interesadas en los temas de desplazamiento forzado.
6. La cobertura es el grado en que el revisor encuentra e incluye materiales y toma decisiones sobre su idoneidad. Una búsqueda exhaustiva a través de fuentes de datos, incluidas dos bases de datos académicas, utilizando palabras clave y criterios de inclusión bien definidos, ayudó a garantizar la cobertura requerida para el informe. Sin embargo, dado que los criterios de inclusión solo requerían material en inglés, existe una alta probabilidad de que algunos recursos de alto impacto en otros idiomas no hayan encontrado un lugar en la literatura seleccionada en este informe.
Enfoque de la investigación y reflexividad: Las limitaciones de este estudio, incluyendo la falta de rigor académico, se explican con referencia a los objetivos del estudio y su público objetivo. La reflexividad es una herramienta de investigación en ciencias sociales comúnmente utilizada en la investigación cualitativa, reconociendo que la subjetividad del investigador puede influir en el proceso de investigación. Olmos-Vega et al. definen la reflexividad como: «un conjunto de prácticas continuas, colaborativas y multifacéticas a través de las cuales los investigadores critican, evalúan y evalúan conscientemente cómo su subjetividad y contexto influyen en los procesos de investigación» (2023: 242). La reflexividad, por lo tanto, explica las limitaciones que podrían resultar de los objetivos específicos de un estudio y de la perspectiva específica del investigador. Reconoce que la investigación no se lleva a cabo de una manera neutral en cuanto a valores. Reflexiona sobre cómo los procesos de investigación podrían verse influenciados por las suposiciones del investigador y los anclajes analíticos que dan forma a la recopilación, interpretación y presentación de datos. Reconocer cómo estos posibles sesgos pueden haber influido en los procesos y resultados de la investigación proporciona una lente a través de la cual emitir un juicio sobre los procesos y resultados de la investigación. Esto se conoce como «paréntesis», que implica examinar los propios juicios, prácticas y sistemas de creencias del investigador durante la recopilación de datos, su interpretación y presentación. La reflexividad estuvo presente a lo largo de todo el ciclo de investigación, desde la elección de los métodos de recopilación de datos, el análisis de los datos y, en última instancia, la redacción del informe. El informe se basa en dicha reflexividad y reconoce las lagunas, cierto grado de falta de rigor y la manera intencional que guió el encuadre de la pregunta de investigación, la búsqueda de literatura, la interpretación y la redacción del informe.
Perspectiva analítica: El informe utiliza la PEA que investiga las causas fundamentales del desplazamiento forzado y no lo trata como una «condición dada». Esta perspectiva trata el desplazamiento forzado, incluido el desplazamiento resultante de desastres y eventos climáticos, como una construcción social impulsada por la desigualdad y las relaciones desiguales de poder dentro de un sistema determinado. Examina la cuestión discutible de «cómo se produce, distribuye y sostiene el desplazamiento forzado dentro de una sociedad». La PEA se basa en el marco de vulnerabilidad que comprende tres elementos, a saber, la sensibilidad, la exposición y la capacidad de adaptación, y cómo se distribuyen dentro de un sistema.
Resultados del estudio: El informe tiene como objetivo proporcionar una evaluación inicial oportuna y recomendaciones sobre el tema del desplazamiento forzado en Asia y el Pacífico. Se concluye que el desplazamiento forzado es una vulnerabilidad emergente en la región causada por varios factores interseccionales, siendo la «desigualdad» persistente el principal factor subyacente. Existe una necesidad urgente de desarrollar medidas para enfrentar los desafíos que plantea el desplazamiento forzado y sus repercusiones para el desarrollo inclusivo y su objetivo de «no dejar a nadie atrás».
DEFINICIÓN, TIPOLOGÍAS Y TENDENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN ASIA Y EL PACÍFICO
El estudio de la migración forzada, según Alexander Betts (2009), se basa en la distinción entre la migración humana que resulta de la coerción y la migración que las personas emprenden voluntariamente por su propia voluntad. Esta distinción también se relaciona y se extiende a las respuestas políticas, en las que ciertos grupos de migrantes, como los refugiados, tienen derechos específicos en virtud de protocolos internacionales. La migración forzada, o desplazamiento forzado, implica alguna forma de coerción que hace que las personas huyan para escapar de la persecución o el conflicto. Por otro lado, se considera que la migración voluntaria está impulsada en gran medida por motivos económicos. Sin embargo, Betts enfatiza además que esta distinción es problemática; Es difícil delimitar la diferencia entre coerción y volición. Ambas formas de migración existen en un espectro y pueden variar a lo largo de un continuo.
La migración voluntaria o económica que se considera como resultado del libre albedrío y la voluntad también podría verse influida por la coerción que resulta de las desigualdades estructurales y el compromiso del bienestar económico y social en el país. Para determinar eficazmente cómo la volición y la coerción se cruzan y superponen, es necesario tener en cuenta las limitaciones estructurales a las que se enfrentan los migrantes individuales. Betts (2009) afirma además que, en ciertos casos, los migrantes forzados aún pueden conservar cierto grado de capacidad para elegir entre diferentes opciones de migración. Betts (2009) señala que, aunque los refugiados a menudo se enfrentan a graves limitaciones políticas, incluida la violencia, en muchos casos pueden decidir cuándo y dónde se trasladarán. Argumenta que, si bien en teoría la distinción entre migración «voluntaria» e «involuntaria» parece razonable, la clasificación puede ser difícil debido a las motivaciones variadas e inseparables de los migrantes.
Jane McAdam (2012) sostiene que la migración forzada significa que las personas migran en reacción a circunstancias difíciles, que no les dejan otra opción. Si permanecieran donde están, temerían por su vida y correrían el riesgo de sufrir graves daños corporales o violencia. En tales casos, la elección individual o el deseo voluntario de salir no pone en marcha la migración. Argumenta que cualquier actor razonable emigraría para salvarse a sí mismo y/o a su familia de las amenazas a su vida o salud debidas a causas provocadas por el hombre o desastres naturales, lo que haría que la migración forzada fuera claramente involuntaria.
Hugo, Abbasi-Shavazi y Kraly (2018) proporcionan una tipología migratoria basada en las distinciones entre migrantes y migraciones sobre la base de: (i) la permanencia relativa del movimiento; ii) la distancia recorrida por los migrantes; iii) el tipo de fronteras cruzadas; (iv) factores de empuje detrás de su movimiento; y (v) características de las personas que se desplazan. Citan la teoría temprana de la migración de William A. Petersen (1958), quien afirma que el grado de fuerza es instrumental en la determinación de las características de la migración forzada e identifica una «superposición» entre la migración voluntaria e involuntaria, y establece una categoría intermedia, la «migración impulsada». Petersen diferenció entre migración impulsada y forzada ya que «la migración impulsada es cuando los migrantes conservan cierto poder para decidir si se van o no, y la migración forzada, cuando no tienen este poder» (Peterson 1958: 261).
| Factores de empuje y atracción de la migración: Los factores de empuje y atracción se utilizan comúnmente para diferenciar entre migración involuntaria y voluntaria. Los factores de empuje son fuerzas que obligan a un individuo o comunidad a emigrar de su lugar de origen. La migración no se emprende voluntariamente y podría ser impulsada por el miedo mortal o el daño corporal si no se toma esa medida. Las guerras, los conflictos, las luchas sociales, los desastres y los fenómenos climáticos podrían considerarse «factores de empuje» para la migración. Por otro lado, los factores de atracción son características de lugares particulares que atraen a las personas a mudarse o migrar a estos lugares. Mejores oportunidades económicas, mejores sistemas educativos, ambientales y de salud, y mejores condiciones de vida o redes sociales podrían hacer que un lugar sea atractivo para la migración. Sobre la base de esta tipología, los factores de expulsión se consideran factores de migración forzada, mientras que la migración resultante de factores de atracción se considera voluntaria. |
E. F. Kunz (1973) propuso un modelo cinético que distingue la trayectoria de la migración forzada como un proceso de tres etapas, que abarca desde la huida hasta el asilo y el reasentamiento. Según este modelo, la mayoría de los refugiados que huyen y se establecen en otro lugar experimentan uno de dos movimientos cinéticos. El primero es un movimiento anticipatorio que sigue un modelo de «empuje-permiso» en el que un individuo, inseguro sobre sus circunstancias de vida actuales, anticipa que problemas inminentes socavarán seriamente su bienestar presente. El individuo puede tener tiempo para prepararse, determinar y seleccionar su destino y, hasta cierto punto, hacer planes para una nueva vida. El segundo se refiere a los movimientos agudos de refugiados en los que la persona no tiene tiempo para prepararse o pensar y teme por su vida debido a una calamidad o a circunstancias que pongan en peligro su vida. Como resultado, las personas no pueden permanecer donde están y deben huir de inmediato. Este tipo de movimiento se describe como un modelo de «empuje-presión» en el que las personas se apresuran a abandonar su residencia o área actual para refugiarse en un lugar relativamente más seguro, lo que puede implicar cruzar fronteras regionales o internacionales.
Los estudios subrayan el hecho de que la migración forzada a menudo se produce en oleadas como resultado de eventos específicos. La principal distinción entre la migración forzada y otras formas de migración es que se caracteriza por un flujo constante de migrantes. La migración forzada, como señala Betts (2009), no es una categoría única y consta de varios tipos y categorías de movimientos humanos. Según Charles Martin-Shields (2017), el desarrollo de una narrativa cohesiva, basada en hallazgos empíricos contrapuestos, se vuelve aún más difícil a medida que el número de personas desplazadas por la fuerza debido a la violencia, la presión económica, los desastres, el clima y los cambios ambientales ha aumentado rápidamente. Han surgido nuevos conceptos e impulsores de la migración forzada, como la migración de supervivencia y la migración mixta. Betts (2009) utiliza el término «migración de supervivencia» para referirse a «las personas que se encuentran fuera de su país de origen debido a una amenaza existencial para la cual no tienen acceso a un remedio o resolución interna».
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define la migración forzada como «un movimiento migratorio que, aunque los factores pueden ser diversos, implica fuerza, compulsión o coerción» (OIM 2019: 77). Erdal (2020) señala que el término «migración forzada» a menudo se utiliza indistintamente con el de «desplazamiento forzado», que se define como «el movimiento de personas que se han visto forzadas u obligadas a huir o a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de un conflicto armado o con el fin de evitar los efectos de un conflicto, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre» (OIM 2019: 55).
Por lo tanto, es evidente que el desplazamiento forzado implica algún tipo de coerción o amenaza que obliga a un sujeto a huir de su lugar de residencia habitual y buscar refugio o seguridad en algún otro lugar. La intensidad y el grado de dicha amenaza pueden dar lugar a diferentes trayectorias de vuelo. Cuando la amenaza es inminente y tiene consecuencias graves, como lesiones corporales o la muerte, la huida es rápida y sin mucho proceso de toma de decisiones.
Tipologías de Migración Forzada
La migración forzada consta de subcategorías de personas desplazadas, basadas en las causas de su migración, los derechos posteriores a la migración y las oportunidades de reasentamiento. Como se explica en el modelo cinético de Kunz, la migración forzada, especialmente en el caso de los refugiados y solicitantes de asilo, a menudo se considera que consta de tres etapas: desplazamiento, huida y refugio. El desplazamiento se refiere a la miríada de factores que obligan a un individuo, hogar o comunidad a abandonar su hogar. La intensidad de la coerción decide si la huida será brusca o si tendrá alguna planificación detrás. La huida se refiere al período transitorio, en el que las personas desplazadas buscan seguridad inmediata y opciones de reasentamiento posteriores. Esto podría incluir la repatriación cuando la amenaza ya no persista. Si la repatriación no es una opción, es necesaria otra alternativa, como buscar asilo en un país de tránsito. La etapa de vuelo puede variar. Puede dar lugar a un reasentamiento inmediato o prolongarse durante un largo período de tiempo. El refugio o reasentamiento es la etapa en la que las personas desplazadas se establecen con un hogar y una identidad. Si bien proporciona cierta certeza, esta etapa no necesariamente resulta en una «vida normal». Los estudios han demostrado que podría llevar una generación ser reasentado y volver a la vida normal. Esto depende en gran medida de la actitud de la sociedad de acogida hacia la población reasentada, así como de la política y la configuración administrativa del país de acogida.
El desplazamiento prolongado deja a las personas desplazadas en el limbo, donde no pueden regresar a sus hogares ni tienen opciones viables para el reasentamiento. Las ciudades de tiendas de campaña, originalmente destinadas a refugio temporal, se convierten en asentamientos permanentes. El análisis del Banco Mundial de los datos de ACNUR a finales de 2018 concluye que «el número de refugiados prolongados se había mantenido notablemente estable desde 1991, entre 5 y 7 millones, durante la mayor parte del período, antes de aumentar drásticamente en los últimos 3 años. Para este grupo, la duración media del exilio aumenta con el tiempo, en gran parte debido a la situación no resuelta de los refugiados afganos, que eleva los promedios. Ya han pasado más de 20 años» (Devictor 2019). Ferris (2018) encontró que solo el 2,5% de los refugiados (552.000 personas) pudieron regresar a sus países de origen en 2016, y aún menos, el 0,8% (o 189.300), fueron reasentados a través de programas formales de reasentamiento. Un porcentaje aún menor (0,001%, o 23.000) se naturalizaron como ciudadanos en 2016.
Los migrantes forzados pueden dividirse en dos categorías: las personas que migran fuera de sus fronteras nacionales, mientras que las que son desplazadas por la fuerza, pero permanecen dentro de las fronteras nacionales se denominan «desplazados internos» (IDP). Las siguientes subcategorías son generalmente reconocidas en la literatura sobre migración forzada o desplazamiento.
Refugiado: A menudo utilizado de manera imprecisa, el término «refugiado» tiene una definición específica dentro del derecho internacional, que confiere derechos específicos a las personas cuya condición de refugiados se establece. Se define con referencia a la Convención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR 1951) y su Protocolo de 1967, junto con los estatutos regionales pertinentes. El ACNUR define a un refugiado como «alguien que no puede o no quiere regresar a su país de origen debido a un temor fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política». Esta definición subraya las condiciones específicas para que se conceda a una persona la condición de refugiado, que incluyen un temor fundado de persecución, la presencia fuera de las fronteras territoriales del propio país y la imposibilidad de repatriación, ya que resultaría en un daño irreparable.
| Un refugiado es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, debido a ese temor, no quiere acogerse a la protección de ese país; o que, careciendo de nacionalidad y encontrándose fuera del país de su anterior residencia habitual como consecuencia de tales acontecimientos, no puede o, debido a tales temores, no quiere regresar a él (ACNUR, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967). |
Los derechos de los refugiados están respaldados por el principio de «no devolución», una «protección esencial en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los refugiados y el derecho humanitario. Prohíbe a los Estados transferir o expulsar a personas de su jurisdicción o control efectivo cuando existan razones fundadas para creer que la persona correría el riesgo de sufrir daños irreparables a su regreso, incluida la persecución, la tortura, los malos tratos u otras violaciones graves de los derechos humanos» (ACNUR 1951).
Personas en situaciones similares a las de los refugiados: El proceso para determinar la condición de refugiado de una persona afectada puede llevar un tiempo considerable. Del mismo modo, una vez que se determina la condición de refugiado, los requisitos del país de acogida (por ejemplo, controles de salud y seguridad) también llevan tiempo. En muchos casos, las personas afectadas permanecen en «transición» en campamentos de refugiados durante un período considerable; Están en una «situación similar a la de los refugiados». Su estatus aún indeterminado les prohíbe encontrar un «acuerdo duradero». Las personas en situaciones similares a las de los refugiados son «personas que se encuentran fuera de su país o territorio de origen, que se enfrentan a riesgos de protección similares a los de los refugiados, pero para quienes la condición de refugiado, por razones prácticas o de otro tipo, no se ha determinado» (ACNUR, s.f.).
Solicitantes de asilo: Las personas que han huido de la persecución o de graves violaciones de los derechos humanos y «buscan protección internacional, pero cuyas solicitudes de estatus de refugiado aún no han sido resueltas» se consideran solicitantes de asilo (ACNUR, s.f.). Esas personas han cruzado las fronteras internacionales y aún no han solicitado y esperado la determinación de su condición de refugiado. A menudo, ya se encuentran en el país en el que tienen la intención de solicitar asilo y se han perdido el período de transición de estar en un campamento o en el país de transición.
Desplazamiento forzado inducido por el medio ambiente o por el cambio climático: Los refugiados ambientales se definen como «personas que ya no pueden obtener un sustento seguro en sus países de origen debido a la sequía, la erosión del suelo, la desertificación, la deforestación y otros problemas ambientales, junto con los problemas asociados de presiones demográficas y pobreza profunda» (Myers 2002: 609). Si bien el término ganó popularidad en las décadas de 1970 y 1980, en la actualidad se ha asociado con el término «refugiado del cambio climático» y los dos términos a menudo se usan indistintamente.
Pueblos apátridas: Un Estado es una entidad político-geográfica compuesta por una población permanente que vive dentro de un territorio demarcado controlado y gobernado generalmente por un aparato político centralizado. Los Estados pueden derivar su poder de diferentes maneras, dependiendo de la ideología que los define. Un Estado moderno y democrático deriva su poder de los medios e instituciones democráticos. Se estima que 10 millones de personas en todo el mundo son consideradas apátridas y se les niega la nacionalidad. La definición jurídica internacional de apátrida es «una persona que no es considerada como nacional por ningún Estado en virtud de su legislación. Algunas personas nacen apátridas, otras se convierten en apátridas» (ACNUR, s.f.). Una persona apátrida no tiene la nacionalidad ni la ciudadanía de ningún país. Debido a su condición de apátridas, se ven privados de derechos básicos, incluida la libertad de circulación. La apatridia puede ser el resultado de la discriminación basada en la etnia, la raza, la religión, el género u otras diferencias. También podría ser el resultado de la aparición de un nuevo Estado o de la transferencia de territorios, de lagunas en las leyes de nacionalidad o de la privación de la nacionalidad por parte de políticas estatales. Aristide Zolberg (1983) sostiene que la creación de nuevos Estados podría dar lugar a un proceso de generación de refugiados en el que algunas personas o grupos podrían convertirse en apátridas. El cambio climático también tiene el potencial de producir personas apátridas, especialmente en los pequeños Estados insulares en desarrollo, donde debido a su posible sumersión, es probable que la población se convierta en apátrida.
Desplazados internos (PDI): Son migrantes forzados que, debido a las amenazas a su individualidad, sus hogares, sus medios de subsistencia, su salud o incluso sus vidas, buscan seguridad dentro de sus propios países, sin cruzar las fronteras internacionales. Migran de su hábitat habitual a otros lugares donde las amenazas no existen o son menos graves. De acuerdo con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, los «desplazados internos» son «personas o grupos de personas que se han visto obligadas a huir o a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre o para evitar sus efectos; y que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida» (ACNUDH, s.f.).
Desplazados internos retornados: Las personas desplazadas internas que son beneficiarias de la protección y asistencia de ACNUR y que desde entonces han regresado a sus zonas de origen o residencia habitual se consideran desplazados internos retornados (ACNUR 2001-2023).
Retornados: Se trata de antiguos refugiados que han regresado a su país de origen, pero que aún no se han integrado plenamente. Normalmente, estos retornos sólo se producen en condiciones de seguridad y dignidad. El ACNUR define a los retornados como «personas que han regresado a su país de origen o residencia habitual después de un período de desplazamiento, ya sea dentro de su propio país (como desplazados internos) o a través de una frontera internacional (como refugiados) (ACNUR 2001-2023). Los retornados suelen ser vulnerables y pueden necesitar apoyo para reintegrarse en sus comunidades, reconstruir sus hogares y medios de vida, y acceder a los servicios básicos.
Personas desplazadas por proyectos de desarrollo: Los proyectos a gran escala, como represas, operaciones mineras u otros proyectos de infraestructura, resultan en migraciones forzadas a gran escala. Cernea (2008) señala que, en ausencia de políticas sólidas de reasentamiento, los proyectos de infraestructura tienen impactos negativos significativos. Estima que 20 millones de personas son desplazadas anualmente por este tipo de proyectos, lo que resulta en la pérdida de sus hogares y medios de vida. Según Cernea, este tipo de desplazamiento podría dar lugar a «diversos tipos de empobrecimientos» a menos que se desarrollen e implementen medidas efectivas para reasentar a los pueblos afectados. El Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco Mundial y otras instituciones financieras multilaterales (IMF) han desarrollado salvaguardas para este tipo de desplazamientos resultantes de los proyectos que financian.
Contrabando y trata de personas: Otras formas de migración forzada incluyen el rápido aumento de las actividades delictivas de contrabando y trata de personas a través de las fronteras nacionales o internacionales. Los contrabandistas y traficantes a menudo se dirigen a personas vulnerables que intentan escapar de sus precarias condiciones de manera insegura e ilegal. La trata de personas, también denominada «esclavitud moderna», está bastante extendida en la región de Asia y el Pacífico. El Índice Global de Esclavitud 2016 estima que alrededor de 45,8 millones de personas en todo el mundo están sujetas a alguna forma de esclavitud moderna. El 58% de esta población vive en cinco países de Asia (Walk Free Foundation 2017).
En la Figura 1 se indican las vulnerabilidades preexistentes que son explotadas por los traficantes y los traficantes de personas:

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), basado en 223 casos judiciales de un total de 489 recopilados por la UNODC, describe el tráfico ilícito de migrantes como «la facilitación, para obtener ganancias financieras u otras ganancias materiales, de la entrada irregular a un país donde el migrante no es nacional o residente». La trata de personas se describe como «el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante la fuerza, el fraude o el engaño, con el fin de explotarlas con fines de lucro» (sitio web de la UNODC, sin año). En ambos casos, las víctimas son explotadas debido a sus difíciles circunstancias, y todo el proceso de esa migración ilegal es violento y puede resultar en que las víctimas pierdan la vida. Incluso si las víctimas llegan a su destino deseado, no hay garantía de que puedan reasentarse allí. A menos que se les conceda asilo, podrían ser deportados.
Si bien el contrabando y la trata parecen ser idénticos, son diferentes. «Los migrantes objetos de tráfico ilícito tienen una relación consensuada con sus traficantes y son libres al final de su viaje; las personas traficadas son esclavizadas y explotadas por sus traficantes» (Shelley 2014: 3). Las personas recurren a organizaciones de contrabando para emigrar a países en los que no serían admitidos legalmente. Pagan a los contrabandistas una tarifa para llevarlos a un país de destino y, como señala Stephen Castles (2006), participan en una transacción comercial voluntaria, aunque en condiciones desiguales, lo que puede dar lugar a la servidumbre por deudas. La trata de seres humanos, por su parte, se basa en el engaño y la coerción y está destinada principalmente a explotar a las víctimas. Gallagher (2002) señala que las ganancias de la trata no provienen del movimiento de personas, sino de la venta de los servicios sexuales o del trabajo de la persona objeto de la trata. La mayoría de los migrantes objetos de tráfico ilícito son hombres. La mayoría de las víctimas de la trata son mujeres y niños.
Movilidades de choque: Dichas movilidades son movimientos humanos repentinos realizados en respuesta a interrupciones agudas, como la pandemia de COVID-19. Xiang y Sørensen (2020) explican que la movilidad de choque abarca varios grados de migración forzada y se categoriza como migración reactiva causada por una crisis. La migración forzada a menudo comienza con una movilidad de choque, pero la movilidad de choque no siempre conduce a una migración forzada prolongada.
El nexo entre el asilo y la migración: Es difícil distinguir claramente entre la migración voluntaria impulsada por razones económicas y la migración forzada bajo coerción. La mayoría de las migraciones pueden implicar tanto coerción como volición, y probablemente estén motivadas por varios factores económicos y sociopolíticos. «Es esta realidad borrosa la que algunos autores han denominado nexo asilo-migración» (Mingot y da Cruz 2013). «La separación de los refugiados y los migrantes forzados y los migrantes económicos solo surge cuando los países receptores quieren diferenciar entre los entrantes deseables y los indeseables, para controlarlos mejor. El nexo migración-asilo es, por tanto, un discurso utilizado para cumplir determinados objetivos económicos, políticos o ideológicos» (Castles 2009: 27).
La OIM ha elaborado un libro de consulta titulado Glosario sobre migración, que es un recurso útil para familiarizarse con los términos y conceptos relacionados con la migración, incluida la migración forzada y el desplazamiento forzado. Como indica la tipología, la migración forzada es un concepto amplio que incorpora diferentes categorías de migrantes forzados.
Tendencias del desplazamiento forzado como consecuencia de la guerra, el conflicto y la violencia
De acuerdo con Betts (2014), las alarmantes tendencias crecientes del desplazamiento forzado han llevado a los estudiosos a argumentar que el desplazamiento forzado será el problema definitorio del siglo XXI. Muchas personas se han visto obligadas a vivir fuera de sus comunidades y países reconocidos, y muchas de ellas están confinadas en campos de refugiados y otras instalaciones de contención. La naturaleza prolongada de este tipo de desplazamiento es evidente en las ciudades de tiendas de campaña y los campamentos de refugiados que se han convertido en refugios permanentes. Del mismo modo, muchas personas afectadas por fenómenos ambientales o climáticos ven cómo se pierden sus medios de vida y sus bienes, lo que las deja en una situación de absoluta vulnerabilidad. Esos desplazamientos van más allá del ámbito de la ayuda humanitaria y requieren intervenciones de desarrollo a largo plazo. Por lo tanto, el desplazamiento forzado debe considerarse como un problema de desarrollo.
Según el ACNUR (2022), a finales de 2022 había 108,4 millones de desplazados forzados en todo el mundo. Las causas de dichos desplazamientos son los conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos humanos o los acontecimientos que perturban gravemente el orden público (Portal de Migración). Del total de personas desplazadas, 35,3 millones son refugiados, 62,5 millones son desplazados internos, 5,4 millones son solicitantes de asilo y 5,2 millones son otras personas que necesitan protección internacional. En el caso de los desplazados internos, las cifras no incluyen a las personas desplazadas por desastres naturales u otros acontecimientos similares.
Un informe de ACNUR cita al Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) al afirmar que durante el año 2022 se registraron 32,6 millones de desplazamientos internos debido a desastres, y que 8,7 millones de personas seguían desplazadas a finales de año. Los desplazamientos internos relacionados con desastres representaron más de la mitad (54%) de todos los nuevos desplazamientos en 2022 (ACNUR). Como indica el siguiente gráfico, durante la última década se ha producido un fuerte aumento del número de desplazados forzosos en todo el mundo. A partir de 2012 se observa un fuerte ascenso en el gráfico y sigue aumentando a finales de 2022 (Figura 2).

En todo el mundo, en 2005, una de cada 174 personas (0,57%) fue desplazada forzosamente; Esta cifra aumentó a uno de 159 (0,63%) en 2010. En 2019, una de cada 97 personas, o casi el 1% de la población mundial, fue desplazada forzosamente (ACNUR 2020). El informe más reciente de ACNUR indica que el número de personas desplazadas por la fuerza ha superado la marca de los 100 millones, lo que significa que una de cada 78 personas en el mundo se ha visto obligada a huir. El aumento ha sido aún más pronunciado en el caso de los desplazados internos. En 2010, ACNUR ayudó a desplazados internos en 26 países. Para 2020, este número había crecido a 34 países. La enormidad del desafío se pone de manifiesto aún más por el hecho de que en 2005 el ACNUR trabajó con 6,6 millones de desplazados internos. Para 2010, este número se había más que duplicado a 15 millones. Diez años después, en 2020, esta cifra se había triplicado con creces, hasta alcanzar unos 48 millones de desplazados internos en todo el mundo. En resumen, el número de desplazados internos se multiplicó por siete en solo 15 años.
Además, contrariamente a la idea común de que las personas desplazadas por la fuerza están inundando los países del norte global, la mayoría permanece dentro de sus propios países o migra a los vecinos. Más de la mitad (58%) de ellos son desplazados internos y no han cruzado las fronteras de sus propios países. Aquellos que cruzan las fronteras nacionales se alojan principalmente en países vecinos. Irán y Pakistán, por ejemplo, acogen a 3,4 millones y 1,7 millones de refugiados afganos, respectivamente. El hecho de que tantas personas vivan en un estado de incertidumbre, violencia, abusos de los derechos humanos y otros impactos perjudiciales plantea un gran desafío para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Anexo 1 de este informe consta de dos cuadros con datos sobre el desplazamiento forzado en los países de la región de Asia y el Pacífico. Los datos de estas tablas se han extraído del informe de ACNUR de 2020 y presentan las tendencias y patrones de desplazamiento forzado en estos DMC. La tabla 1 presenta el número de personas desplazadas por la fuerza por país o territorio de asilo. De los 52 países que constituyen la región de Asia y el Pacífico del ACNUR, 49 son miembros del Banco Asiático de Desarrollo. En consecuencia, en el cuadro 1 se muestra la población total de la que se ocupa el ACNUR en los países en desarrollo miembros del Banco Asiático de Desarrollo, que asciende a 11.153.206 personas. Para este informe, se extrajeron los datos del informe de ACNUR de 2020 solo para los países que son miembros del Banco Asiático de Desarrollo.
En el Cuadro 1 se indica que, de las seis subregiones, Asia Central y Occidental son las que concentran el mayor número de personas afectadas, un total de 5.749.088, lo que la convierte en el hogar de más del 57% de las personas desplazadas por la fuerza forzada. Solo Afganistán cuenta con más de tres millones, seguido de Pakistán con 1,5 millones. Esto supera el número total de personas desplazadas en Asia Meridional y Sudoriental combinadas, ya que cada una de estas subregiones alberga a poco más de 2,4 millones de personas desplazadas dentro de sus fronteras. En el Pacífico hay menos personas afectadas (26.251) y la inmensa mayoría, 24.918, se encuentran en Papua Nueva Guinea. Curiosamente, el cuadro también muestra que, en la región de Asia y el Pacífico, solo tres países acogen a más de un millón de personas desplazadas cada uno: Afganistán (3.043.668), Bangladesh (2.205.009) y Pakistán (1.549.507). Es posible que Myanmar pronto pase a formar parte de esta lista; Actualmente alberga a poco menos de un millón de personas afectadas (973.317). Sin embargo, la estadística más notable es el gran número de desplazados internos desplazados dentro de las fronteras de su propio país, que asciende a más de 4,4 millones de personas. Estos datos sólo incluyen a los grupos de población desplazados internamente debido al conflicto. No se incluyen los desplazados internos por desastres naturales o provocados por el hombre. Más de 2,2 millones de personas están clasificadas como «personas bajo el mandato de apatridia de ACNUR». Por último, el cuadro muestra que las economías desarrolladas de los países miembros del Banco Asiático de Desarrollo acogen a 171.629 personas desplazadas. Australia alberga más del 83%.
En el Cuadro 2 del Anexo 1 se presentan los datos correspondientes a los DMC del Banco Asiático de Desarrollo como orígenes del desplazamiento forzado. Asia Central y Occidental vuelve a encabezar la lista, con Afganistán como fuente de 5,8 millones de migrantes forzados, seguido de Myanmar con alrededor de 1,5 millones. Azerbaiyán, Bangladesh y Filipinas son otros de los principales contribuyentes a esta migración forzada.
El cuadro también indica que el número de personas categorizadas como refugiados y clasificadas como desplazados internos es casi similar. Mientras que alrededor de 4,6 millones están categorizados como refugiados, 4,4 millones están clasificados como desplazados internos. La distribución de los datos, por lo tanto, refuerza el hecho de que la mayoría de los migrantes forzados permanecen dentro de sus países o se trasladan a los países vecinos de la región.
En los cuadros 1 y 2 se incluyen las personas clasificadas como refugiados retornados o desplazados internos que han regresado a su residencia original. Hay 2.542 personas en la categoría de refugiados retornados y 155.113 personas que son desplazados internos retornados. Los afganos representan la mayoría de los refugiados retornados, con un 90%. Filipinas, por su parte, registra el mayor número de desplazados internos retornados, es decir, 150.242 (97%).
Casi el 67% de las personas desplazadas de la región de Asia y el Pacífico proceden de Asia Central y Occidental. El cambio de régimen y la guerra civil en Afganistán siguen dando lugar al mayor número de ciudadanos desplazados de un solo país. Más de 5,8 millones de ciudadanos de Afganistán han sido desplazados por la fuerza y han cruzado las fronteras internacionales en busca de refugio o se han trasladado a otras regiones del país. Azerbaiyán es el siguiente punto crítico, donde 653.921 personas siguen desplazadas internamente después de que el evento desencadenante de la guerra de Nagorno-Karabaj terminara hace casi tres décadas en 1994 (Modebadze 2021).
El sudeste asiático es la segunda región más afectada. Aquí, 2.343.832 personas han sido desplazadas forzosamente. Un gran porcentaje (65%) son miembros de la comunidad minoritaria étnica, cultural, lingüística y religiosa rohinyá que vivía predominantemente en el estado de Arakán, en el noroeste de Myanmar. Cientos de miles de rohingyas tuvieron que huir del país para escapar de la persecución sistemática y la violación de sus derechos humanos por parte del régimen de la junta militar de Myanmar. Viven como refugiados principalmente en Bangladesh, pero muchos también han huido a Oriente Medio, Malasia y Singapur (Faye 2021). En Filipinas, 300.610 personas fueron desplazadas internamente. El principal punto desencadenante de los desplazamientos que preocupan al ACNUR ha sido la isla meridional de Mindanao, debido al conflicto en curso entre el gobierno y los rebeldes del Frente Islámico de Liberación Musulmán. Casi la mitad (150.242) de estos desplazados internos han regresado a sus hogares. Este es el único número sustancial de desplazados internos que son motivo de preocupación para el ACNUR en Asia y el Pacífico, donde los desplazados internos lograron regresar en un número tan grande.
En Asia meridional, sólo Bangladesh tiene más de medio millón de personas afectadas de las que se ocupa el ACNUR. De ellas, 473.271 personas se encuentran en el país y no pertenecen a las principales categorías de personas que necesitan asistencia, pero que, sin embargo, han recibido protección y apoyo del ACNUR por razones humanitarias u otras razones especiales.
En el caso de la región de Asia y el Pacífico, de los cinco principales países que originan «refugiados» y «personas en situación similar a la de los refugiados», cuatro países son los países DMC del Banco Asiático de Desarrollo. La figura 3 del informe de ACNUR indica claramente esta tendencia.

Christensen y Harild (2009) afirman que las tendencias revelan que el rápido aumento de la migración forzada en el siglo XXI podría agravar las situaciones de conflicto y conducir a nuevos desplazamientos forzados. Las investigaciones también indican que, si bien los refugiados, los solicitantes de asilo y los desplazados internos se ven obligados a desplazarse como consecuencia de los conflictos, ellos mismos pueden ser causas de conflictos. De acuerdo con Newman y van Selm (2003), las causas y consecuencias del desplazamiento y los esfuerzos por rehabilitar a los grupos afectados requieren respuestas políticas que tengan en cuenta modelos de seguridad multidimensionales, medidas de consolidación de la paz y planes integrales para la reconstrucción de las zonas afectadas después de los conflictos. Por esta razón, es vital que la gestión de la migración forzada y la protección de las personas desplazadas dejen de considerarse periféricas en la solución de conflictos y la consolidación de la paz, sino que sean parte integrante de las políticas internacionales y nacionales.
Desplazamiento Forzado Producto de Desastres y Eventos Naturales
El informe del IDMC de 2021 registró 23,7 millones de desplazamientos relacionados con desastres y eventos naturales. De estos, las inundaciones y las tormentas causaron conjuntamente 21,6 millones de desplazamientos internos. Los datos del IDMC indican que había 13,69 millones de desplazados internos en Asia Oriental, lo que representa el 58% del total mundial, y que la mayoría de estos desplazamientos fueron causados por tifones, inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas. La República Popular China (RPC), Vietnam y Filipinas fueron los países más afectados. En Asia Meridional, 5,25 millones de personas fueron desplazadas por la fuerza debido a desastres, lo que representa el 22% del total mundial.
Los ciclones y las inundaciones fueron los principales desastres que provocaron este desplazamiento. Asia Oriental, incluido el Sudeste Asiático, y Asia Meridional registraron en conjunto el 80% de los desplazamientos forzados mundiales como consecuencia de desastres y fenómenos naturales (Figura 4).
La región de Asia y el Pacífico contribuye a la mayoría de los desplazados internos como resultado de desplazamientos relacionados con desastres o eventos naturales. Cinco de los 10 países con más desplazados internos debido a desastres se encuentran en el Sudeste Asiático y el Sur de Asia, lo que indica la prevalencia del desplazamiento interno en estas subregiones. Afganistán y Myanmar son los dos puntos críticos de los conflictos y los desplazamientos relacionados con la violencia, mientras que los desplazamientos inducidos por desastres ocurren en la mayoría de los demás países. Asia Oriental y el Pacífico y Asia Meridional contribuyen a alrededor del 53% de los desplazamientos internos mundiales.
El IDMC señala las brechas en la recopilación de datos y la presentación de informes. Esto incluye lagunas en la identificación del año en que se produce el desplazamiento interno, así como la duración de la vida en una situación de desplazamiento. «Esta brecha sigue siendo un obstáculo importante para comprender el verdadero alcance y la escala del desplazamiento prolongado a nivel mundial» (IDMC 2022). También destaca que los datos sobre los desplazados internos en varios países no han sido verificados ni actualizados. «Recopilar información más desagregada y actualizada sobre estas poblaciones es clave para el diseño de medidas de prevención y respuesta personalizadas destinadas a disminuir su número» (IDMC 2022).
La pandemia de COVID-19 de 2020 y 2021 provocó el desplazamiento interno de personas, que tuvieron que abandonar sus lugares de trabajo habituales y regresar a sus hogares originales. Los cierres repentinos y abruptos dejaron a muchas personas con pocas opciones, lo que provocó que tomaran medidas desesperadas. Además de la colosal pérdida de vidas, la pandemia provocó la pérdida de medios de vida y educación, inseguridad alimentaria y un alto desempleo. La gente se vio obligada a quedarse sin trabajo, las empresas cerraron y los servicios de salud se vieron al límite. Es necesaria una recopilación sólida de datos para comprender y cuantificar el alcance del desplazamiento forzado inducido por la pandemia, su gravedad y sus impactos en los sistemas de subsistencia de la región.


Como se indica en el gráfico comparativo de la Figura 5, en la región de Asia y el Pacífico, el número de migrantes forzados en todas las categorías aumentó en solo un año. El fuerte aumento del número de desplazados internos, que superó al número de refugiados, refuerza el hecho de que muchos migrantes forzosos permanecen dentro de sus fronteras nacionales. Un aspecto positivo es el correspondiente aumento del número de desplazados internos que regresan, lo que indica que las condiciones pueden haberse vuelto propicias para su regreso. Por el contrario, el pequeño número de refugiados retornados disminuyó aún más entre 2020 y 2021, lo que indica que persisten las amenazas de violencia y daño, lo que disuade a los refugiados de regresar a sus hogares originales.
Pakistán es el mayor país de acogida de migrantes forzados en la región, seguido de Bangladesh. Debido al conflicto en curso y la inestabilidad política, Afganistán y Myanmar son los principales países de origen de los refugiados. Sin embargo, los países razonablemente estables también contribuyen a la población migrante forzada. Como muestran los datos de ACNUR (2020), el número de personas desplazadas dentro de sus propios países debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de derechos humanos también sigue creciendo.

Como se indica en el gráfico 6, se ha producido un fuerte aumento en el número de desplazados internos en poco más de cuatro años, y la cifra casi se ha duplicado, pasando de 2,6 millones a 4,9 millones. En el marco del ACNUR, el recuento de desplazados internos se basa en los desplazados por conflictos, violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos. Esto no tiene en cuenta el número alarmantemente grande de personas desplazadas debido a desastres naturales, malas cosechas e inseguridad alimentaria, entre otras cosas. Sobre la base de los datos disponibles, es evidente que el desplazamiento forzado es un desafío humanitario y de desarrollo crítico en la región de Asia y el Pacífico. Aunque los desastres y los fenómenos naturales son los principales contribuyentes, los conflictos, la violencia y los abusos de los derechos humanos también contribuyen sustancialmente al desplazamiento forzado.
Los desplazamientos relacionados con los desastres a menudo se consideran un fenómeno a corto plazo, ya que las personas afectadas comienzan a regresar a sus hogares una vez que disminuyen los impactos de los eventos naturales. Sin embargo, el aumento de la intensidad y la frecuencia de un evento natural podría prolongar considerablemente sus impactos y obligar a las personas afectadas a desplazarse permanentemente. La falta de datos fiables y desglosados plantea problemas para la adopción de enfoques adaptados a los objetivos de abordar el desplazamiento forzado. Los datos que aquí se presentan provienen de ACNUR y IMDC, dos de las agencias más confiables que trabajan en el desplazamiento forzado. Ambas agencias reconocen que los datos sobre migración forzada son en su mayoría estimaciones y subrayan la necesidad de mejores métodos de recopilación de datos que incorporen enfoques sistemáticos y desglosados por género. Una recopilación y un análisis de datos más rigurosos, que incluyan estudios cualitativos, requerirán una coordinación interinstitucional y suficientes recursos locales, regionales y nacionales para ayudar a desarrollar intervenciones informadas tanto a nivel humanitario como de intervención para el desarrollo.
El desplazamiento forzado también plantea desafíos insolubles para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tendrá los impactos correspondientes en el logro de los objetivos del Banco Asiático de Desarrollo de Asia y el Pacífico inclusivos y sostenibles en el marco de la Estrategia 2030. Es necesario reconocer que el desplazamiento forzado no es solo un desafío humanitario, sino también el resultado del fracaso de las prioridades económicas y de desarrollo, y que las medidas correspondientes deben encontrarse en el espectro continuo del espectro humanitario-desarrollo.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
El rápido aumento de los desplazamientos forzados podría plantear desafíos significativos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como para los objetivos de la Estrategia 2030 del Banco Asiático de Desarrollo de lograr una Asia y el Pacífico inclusiva y sostenible y de «no dejar a nadie atrás». En este informe se describen varios factores que dan lugar al desplazamiento forzado. Los grupos vulnerables son los que corren mayor riesgo. El marco de vulnerabilidad basado en la economía política utilizado en el informe demuestra que la vulnerabilidad es multifacética e interseccional en un espectro de variables, como la raza, el género, el estatus económico y sociocultural, los factores políticos y de gobernanza, las creencias religiosas, los logros educativos y otros. La vulnerabilidad es tanto una causa como una consecuencia del desplazamiento forzado: resulta en desplazamiento forzado y el desplazamiento forzado también hace que las personas sean vulnerables. Una PEA ayuda a comprender cómo se produce y distribuye el desplazamiento forzado dentro de un sistema. También revela los factores que hacen que ciertos grupos se vuelvan más vulnerables al desplazamiento forzado que otros. El informe destaca que el aumento de la desigualdad está directamente relacionado con la vulnerabilidad, y que abordar la desigualdad podría reducir la vulnerabilidad al desplazamiento forzado.
El aumento de la desigualdad y el cambio climático están definiendo los problemas contemporáneos de desarrollo internacional. Como indican los datos disponibles, el desplazamiento forzado ya es una preocupación cada vez mayor en la región de Asia y el Pacífico. Se espera que el cambio climático se convierta en un factor clave de migración y desplazamiento en Asia y el Pacífico, no solo por sus impactos directos en los patrones de migración, sino también por su papel con respecto a los diferentes impulsores de la migración, como la pobreza, la inseguridad alimentaria y del agua, la pérdida de recursos de subsistencia y los conflictos por dichos recursos.
Las tendencias actuales indican un rápido aumento del desplazamiento interno dentro de los países del sur global. En la región de Asia y el Pacífico, hay algunos puntos críticos de desplazamiento forzado generados por conflictos, en los que las personas desplazadas se ven obligadas a cruzar las fronteras internacionales. De lo contrario, la mayoría de las personas desplazadas forzosas permanecen dentro de las fronteras de sus países. Esas personas desplazadas no gozan de protección jurídica internacional y, en muchos casos, es posible que tampoco las haya a nivel nacional. A pesar de que se reconoce el rápido aumento de los desplazamientos forzados internos, no se ha prestado suficiente atención a este fenómeno. La mayor parte de la investigación y el conocimiento siguen centrándose en el desplazamiento internacional, en particular de los países del sur a los del norte. Es necesario prestar atención inmediata al estudio de las causas, los patrones y las consecuencias de los desplazamientos internos, y elaborar e implementar intervenciones políticas basadas en datos empíricos.
A excepción de los refugiados, otras categorías de personas desplazadas forzosamente carecen de protección internacional adecuada. También en el caso de los refugiados, a pesar de esa protección, muchos de ellos sufren desplazamientos prolongados en campamentos, lo que les priva de una vida normal, agota los recursos y puede provocar tensiones sociales. Solo un pequeño número de refugiados o que se encuentran en situaciones similares a las de los refugiados encuentran soluciones duraderas y son reasentados en terceros países. Un enfoque más deseable sería abordar los factores generadores de refugiados en primer lugar, para que las personas no tengan que huir desesperadas.
Para responder a la migración forzada inducida por el cambio climático también será necesario prestar más atención a la migración interna y hacer más hincapié en la migración dentro de los países en desarrollo. Los debates sobre los mecanismos para gestionar los desplazamientos inducidos por el cambio climático se encuentran todavía en sus primeras etapas. Existe una percepción generalizada de que el cambio climático puede provocar un aumento sustancial de la migración hacia los países desarrollados, pero lo más probable es que esos movimientos sean internos o se dirijan a la frontera internacional más cercana dentro de una región. La investigación y la respuesta política también deben centrarse más en los cambios ambientales de evolución lenta que se producen gradualmente a lo largo del tiempo y que pueden no ser perceptibles de inmediato o atribuirse fácilmente a causas específicas. Para comprender mejor los beneficios potenciales de la movilidad, la investigación debe explorar cómo la migración puede convertirse en una estrategia para adaptarse al cambio climático. Esto también debe incluir intervenciones políticas específicas que garanticen que los grupos más vulnerables también puedan beneficiarse de dicha estrategia.
Cada vez se reconoce más que las decisiones migratorias se basan en una multiplicidad de factores. Categorizar la migración como «voluntaria» y «forzada» en función de factores de «atracción» y «empuje» podría no proporcionar una imagen completa de la toma de decisiones en materia de migración. En algunos casos, como la violencia inminente, puede parecer que la migración está impulsada por un factor de empuje, pero hay otros factores que influyen en el proceso de toma de decisiones y en la migración real. En la actualidad, la creciente literatura recomienda examinar la migración forzada a lo largo de una serie de factores de empuje y atracción. Un PEA para la migración forzada es muy deseable, ya que ayuda a desentrañar cómo se produce, distribuye y sostiene el desplazamiento forzado dentro de un sistema social. El marco de vulnerabilidad es un instrumento importante para llevar a cabo una PEA, ya que desentraña la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación/resiliencia de diferentes grupos sociales a un factor de estrés particular que podría resultar en un desplazamiento forzado. Las iniciativas de políticas e intervenciones para abordar la exposición y la sensibilidad, así como para aumentar la resiliencia frente a los factores de estrés, podrían desempeñar un papel vital para abordar los desafíos del desplazamiento forzado.
Los datos sobre desplazamiento forzado provienen principalmente de agencias como el ACNUR y el IDMC. Ambas agencias reconocen que los datos sobre migración forzada son estimaciones. También señalan la necesidad de mejorar la recopilación de datos, incluidos enfoques sistemáticos y desglosados por género para los métodos de recopilación de datos. Es necesario prestar más atención a los desplazamientos internos e interregionales. La recopilación de datos cuantitativos podría apoyarse en estudios de casos cualitativos sobre puntos críticos específicos de migración forzada. Este esfuerzo requerirá la coordinación de múltiples organismos y recursos suficientes a nivel local, nacional y regional (Asia y el Pacífico). Esos estudios serán útiles para elaborar intervenciones fundamentadas tanto en el plano humanitario como en el del desarrollo. Un enfoque colaborativo entre las agencias gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas y de investigación y las instituciones financieras multilaterales para recopilar, almacenar y difundir datos sobre el desplazamiento forzado con fines de investigación y políticas mejorará su comprensión y apoyará mejores intervenciones en políticas y programas.
Sobre la base de una revisión sistemática de la literatura sobre el desplazamiento forzado, este informe concluye que la migración forzada es una vulnerabilidad emergente en la región de Asia y el Pacífico y podría tener repercusiones significativas para el logro de los objetivos de desarrollo inclusivo y el logro de los ODS. La desigualdad persistente y sistémica sigue siendo el principal factor generador de vulnerabilidad.
Recomendaciones
Varios organismos que trabajan en el ámbito del desplazamiento forzado proponen recomendaciones para hacer frente a sus desafíos. Como se indica en este informe, hay múltiples actores involucrados, incluidos los países y sus gobiernos, las agencias humanitarias y de desarrollo internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las personas desplazadas y las comunidades de acogida. A medida que sus roles se cruzan, las siguientes recomendaciones se presentan colectivamente.
1. Reconocer que el rápido aumento del «desplazamiento forzado» es un desafío para el desarrollo que, si no se aborda, tendrá graves repercusiones para las intervenciones de desarrollo, incluido el logro de una región de Asia y el Pacífico inclusiva y sostenible y el logro de los ODS. Las múltiples causas y consecuencias del desplazamiento forzado tienen el potencial de socavar la eficacia del desarrollo en la región.
2. El desplazamiento forzado interno es una preocupación importante a la que se le presta poca atención. Se necesitan esfuerzos concertados para comprender mejor sus tendencias, las causas subyacentes y las consecuencias, y desarrollar posibles medidas preventivas y de recuperación. Dado que una gran proporción de personas desplazadas por la fuerza permanecen, y seguirán siendo, dentro de sus propios países, es necesario centrarse en los estudios e intervenciones específicos de cada país. Los procesos de programación de los países podrían incluir el desarrollo de intervenciones de desarrollo para los puntos críticos de esa migración.
3. Reconocer el «desplazamiento forzado» como una «vulnerabilidad» con su interseccionalidad a través de un espectro de variables, como el género, la edad, el estatus socioeconómico, la etnia, la religión, la clase, las discapacidades y los factores espaciales. Las intervenciones de desarrollo requerirían un enfoque diferenciado para abordar los desafíos del desplazamiento forzado.
4. Reconocer la desigualdad persistente y sistémica como el principal factor subyacente de las vulnerabilidades multidimensionales y desarrollar medidas para abordar las desigualdades, incluida la identificación de sus anclajes estructurales, y desarrollar e implementar medidas para desmantelar estos anclajes que actúan como barreras para que ciertos grupos accedan a las medidas institucionales. Será necesario fortalecer la buena gobernanza para hacer frente a las desigualdades estructurales.
5. Desarrollar la coordinación dentro de las agencias globales y regionales como el ACNUR, el IDMC, la Red de Derechos de los Refugiados de Asia y el Pacífico, el Proceso de Bali y otros para desarrollar bases de datos sólidas y estudios analíticos que apoyen las intervenciones de políticas y programas basadas en evidencia.
6. Desarrollar una base de conocimientos sobre la migración forzada intrarregional en la región de Asia y el Pacífico, centrándose en las pautas de dicho desplazamiento y sus causas y consecuencias. La evaluación de los impactos en las comunidades de acogida requeriría la misma importancia. Esta base de conocimientos ayudaría a desarrollar programas de intervención y a fortalecer la capacidad de los países para responder a las causas del desplazamiento forzado.
7. Establecer vínculos entre las respuestas humanitarias y las intervenciones de desarrollo y buscar formas de complementar las respuestas humanitarias mediante el desarrollo de medidas de apoyo a las intervenciones para aumentar la resiliencia de las poblaciones afectadas por las crisis humanitarias y ayudar a desarrollar soluciones duraderas para evitar incidentes de desplazamiento forzado.
8. Promover el trabajo colaborativo entre los BMD y otras agencias bilaterales de financiamiento en materia de desplazamiento forzado en el marco del Pacto Mundial sobre Refugiados y Migración Forzada. Esas colaboraciones deberían considerar la posibilidad de asumir la función de promoción con los países de la región y desarrollar un enfoque compartido hacia soluciones duraderas.
9. Llevar a cabo más estudios analíticos, incluidos estudios de casos de puntos críticos de migración forzada, para determinar las causas fundamentales del desplazamiento forzado y explorar intervenciones de desarrollo para encontrar soluciones duraderas con los países interesados. Considerar la posibilidad de financiar este tipo de iniciativas y en colaboración con otros actores relevantes. La intervención de desarrollo en tales casos podría implementarse como medidas preventivas en lugar de una medida de recuperación posterior al evento.
10. La rápida urbanización de la región está alimentando la migración del campo a la ciudad, que no es necesariamente voluntaria e inclusiva. Se debe, en gran medida, a la disminución del empleo y de las oportunidades de subsistencia en las zonas rurales. Los migrantes rurales se enfrentan a prácticas laborales explotadoras. Los servicios limitados y costosos (vivienda, educación, atención médica) dan lugar a la creación de guetos en las ciudades, donde las poblaciones migrantes viven en condiciones precarias, lo que las hace más vulnerables a las crisis y los factores estresantes. La iniciativa en curso de hacer que las ciudades sean habitables y sostenibles debe considerar a los grupos de población migrante/migrante forzosa como partes interesadas importantes para lograr los objetivos de la iniciativa de ciudades habitables y sostenibles.
11. El desplazamiento forzado inducido por el cambio climático requerirá mirar más allá de los factores naturales y considerar también los factores sociales, políticos y económicos. Será necesario desarrollar instrumentos específicos para comprender cómo estos diversos factores se unen para influir en el proceso de toma de decisiones sobre la migración en el caso de un evento climático. Un aspecto importante del desarrollo de estos instrumentos sería centrarse en los acontecimientos de aparición lenta, es decir, en la forma en que estos se desarrollan, afectando a diferentes aspectos de la vida y, en última instancia, dando lugar a la migración.
12. La buena gobernanza y el establecimiento institucional igualitario son importantes para hacer frente al desplazamiento forzado. Los BMD podrían trabajar con sus gobiernos homólogos para fortalecer estos aspectos mediante la prestación de asistencia técnica. Es necesario considerar un enfoque basado en los derechos humanos que exija la obligación de los gobiernos de cumplir con sus responsabilidades básicas para con todos los ciudadanos.
13. Los organismos humanitarios y de desarrollo podrían coordinarse con los países de la región en el desarrollo de redes de seguridad social sólidas y medidas de protección social con la inclusión específica de las poblaciones vulnerables. Las intervenciones de desarrollo deberían destinar más recursos a estos programas.
14. Apoyar la construcción de medios de vida sostenibles. La falta de programas efectivos de medios de vida en una región de Asia y el Pacífico que cambia rápidamente es una de las principales causas del desplazamiento forzado y a menudo se disfraza de migración económica en la región. La creación de medios de vida sostenibles que respondan a las necesidades emergentes no solo podría dar lugar a una limitación del desplazamiento forzado, sino que también garantizaría que los grupos de población vulnerables afectados no caigan en la trampa de la pobreza.
15. Elaborar estrategias sólidas de gestión de desastres vinculando y apoyando estas estrategias con las intervenciones de desarrollo.
16. Reconocer a las personas desplazadas forzadas como agentes activos de cambio con capacidad para contribuir al mejoramiento de sus circunstancias. Para ello será necesario respetar sus derechos y prerrogativas que les permitan acceder a diversos recursos y capitales. En estos casos, se requieren políticas e intervenciones inclusivas que aborden las desigualdades sistémicas.
17. Las comunidades de acogida desempeñan un papel importante en el alojamiento de las personas desplazadas y en el intercambio de recursos valiosos con ellas. Por lo tanto, las intervenciones deben incluir también a las comunidades de acogida, no sólo para prestarles apoyo, sino también para garantizar la armonía y la cohesión social entre ambas.
REFERENCIAS
Acemoğlu, D. y Robinson, J. A. 2002. La economía política de la curva de Kuznets. Revista de Economía del Desarrollo 6(2): 183-203. https://wcfia.harvard.edu/files/wcfia/files/908_jr_kuznets.pdf
Adger W. N., Pulhin, J. M., Barnett J., Dabelko G. D., Hovelsrud G. K., Levy M., Spring Ú. O. y Vogel, C. H. (2014) Seguridad humana: cambio climático 2014: impactos, adaptación y vulnerabilidad. Parte A: Aspectos Globales y Sectoriales. Contribución del Grupo de Trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ed. C. B. Field et al (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 755-91.
Adger, W. N. 2000. Resiliencia social y ecológica: ¿están relacionadas? Progreso en Geografía Humana 24(3): 347–364. https://doi.org/10.1191/030913200701540465
Agenda para la Humanidad. Sin fecha. Cumbre Humanitaria Mundial 2016. https://agendaforhumanity.org/summit.html
Ali, J. y J. Zhuang, 2007. Crecimiento inclusivo hacia una Asia próspera: implicaciones políticas. Documento de trabajo Nº 97 del Departamento de Investigación Económica, Banco Asiático de Desarrollo de Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28210/wp097.pdf
Allen, T. D. 2007. Katrina: Raza, clase y pobreza: reflexiones y análisis. Revista de Estudios Negros 37(4): 466–468. https://www.jstor.org/stable/40034317
Anseeuw, W., M. Boche, T. Breu, M. G. J. Lay, P. Messerli, K. Nolte. 2012. Adquisiciones de tierras a gran escala en el ‘Sur Global’: Creando evidencia a nivel global. Noticias GLP 9–11.
Ashford, N.A., Hall, R.P., Arango-Quiroga, J., Metaxas, K.A., Showalter, A.L. Abordar la desigualdad: el primer paso más allá de la COVID-19 y hacia la sostenibilidad. Sostenibilidad 2020, 12, 5404. https://doi.org/10.3390/su12135404
Banco Asiático de Desarrollo. 2012. Abordar el cambio climático y la migración en Asia y el Pacífico. Filipinas. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29662/addressing-climate-change-migration.pdf.
———. 2018. Estrategia 2030: Lograr una Asia y el Pacífico próspera, inclusiva, resiliente y sostenible. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/435391/strategy-2030-main-document.pdf.
———. 2021. Enfoque de Situaciones Frágiles y Afectadas por Conflictos y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. https://www.adb.org/sites/default/files/institutionaldocument/699041/fragile-conflict-affected-sids-approach_0.pdf.
———. 2022. Guía direccional de la protección social 2022-2030: Hacia una protección social inclusiva y resiliente https://www.adb.org/sites/default/files/institutionaldocument/870411/strategy-2030-social-protection-directional-guide.pdf.
Bahadur, A. V., K. Peters, E. Wilkinson, F. Pichon, K. Gray y T. Turner. 2015. Las 3A: Seguimiento de la resiliencia a través de BRACED. Documento de trabajo. http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/The_3As_Tracking_Resilience_Across_BRACED.pdf.
Barnett, J. y W. N. Adger. 2007. Cambio climático, seguridad humana y conflictos violentos. Geografía Política 26(6): 639-655. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2007.03.003accessed22November2022.
Bates, D. C. 2002. ¿Refugiados ambientales? Clasificación de las migraciones humanas causadas por el cambio ambiental. Población y Medio Ambiente 23(5): 465–477. https://www.jstor.org/stable/27503806 (consultado el 11 de junio de 2022).
Bayrak, M., y L. Marafa. 2016. Diez años de REDD+: Una revisión crítica del impacto de REDD+ en las comunidades que dependen de los bosques. Sostenibilidad 8(7): 620. https://doi.org/10.3390/su8070620.
Beck, U. 1997. ¿Fue la globalización? Fráncfort: Suhrkamp. Betts, A. 2009. Migración forzada y política global. 1ª ed. Wiley. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781444315868.
———. 2013. Migración de supervivencia: gobernanza fallida y crisis de desplazamiento. Ithaca: Cornell University Press.
———. 2014. Relaciones Internacionales y Migraciones Forzadas. En The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, editado por E. Fiddian-Qasmiyeh, G. Loescher, K. Long y N. Sigona: Oxford, Oxford University Press.
Betts, A. y G. Loescher. 2011. Editó Refugiados en las Relaciones Internacionales. Nueva York: Oxford University Press.
Biswas, A. K. y C. Tortajada. 2015. Seguridad hídrica, cambio climático y desarrollo sostenible: una introducción, en Seguridad hídrica, cambio climático y desarrollo sostenible, editado por A. K. Biswas y C. Tortajada), Springer, Singapur.
Negro, R. 2001. Refugiados ambientales: ¿mito o realidad? Documento de trabajo No. 34 del ACNUR. Nuevos problemas en la investigación sobre los refugiados. Universidad de Sussex. https://www.unhcr.org/media/environmental-refugees-myth-or-reality-richardblack.
Blutstein, H. 2022. Globalización y Organización Mundial del Comercio. En Enciclopedia Global de Administración Pública, Políticas Públicas y Gobernanza, editada por A. Farazmand, 5597–5604. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_3193.
Boano, C. 2008. Migración forzada en línea, Guía de investigación de FMO sobre el cambio climático y el desplazamiento, enero. https://www.academia.edu/1777949/Forced_Migration_Online_FMO_FMO_Research_Guide_on_Climate_change_and_displacement.
Publicado originalmente: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/981756/adbi-wp1465.pdf